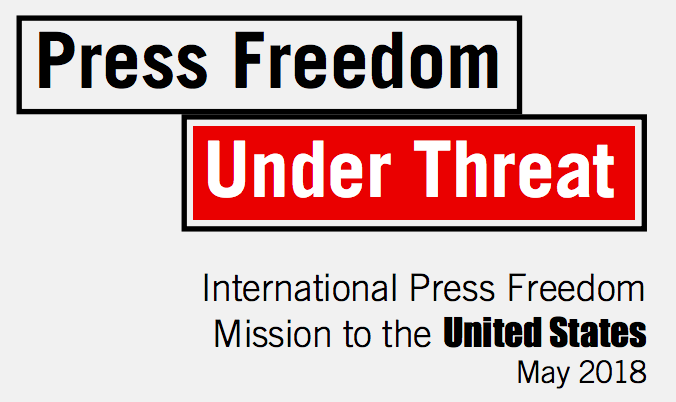03 May 18 | Journalism Toolbox Spanish
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Denunciar abiertamente y arriesgarse a ofender: es la única forma de desafiar a la injusticia y evitar la censura”][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Una mujer mira por la ventana, Hernán Piñera/Flickr
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Irradia belleza. Una nariz franca y orgullosa que algunos aseguran insinúa el tamaño de sus atributos personales; es cierto: no lo de la nariz, sino lo de su belleza. Tiene una cara amable, sus ojos de color castaño oscuro miran a la cámara con añoranza, tiene unos labios seductores perfectamente perfilados. Osama bin Laden es guapo… y no le falta sex appeal.
No estoy de acuerdo con sus ideas políticas, creencias, valores, fundamentalismo islámico ni métodos de lidiar con la hostilidad que occidente sigue expresando contra el pueblo musulmán. Una hostilidad que sin duda contribuyó a su animadversión contra gente de todas partes.
Simplemente estoy expresando una opinión frívola y superficial. Cuando mis amigos me oyen decir que creo que Osama bin Laden está bastante follable, o me dan un golpetazo en el hombro y me dicen que me calle, o me preguntan: «¿Crees que te sienta bien el naranja y quieres acostumbrarte a estar encerrada en una jaula chamuscándote bajo el sol abrasador y de la que solo te dejarán cinco minutos de vez en cuando para hacer ejercicio?» No se referían a los fetiches sexuales de Osama, sino a las necesidades de Bush y Blair.
En mis horas bajas, Boris Johnson solía ponerme también, siendo superficiales otra vez, por su jovial pomposidad de inglés torpón. Tampoco estoy de acuerdo con su ideología. Cierto es que a Boris no lo acusan de hacer volar por los aires a gente inocente, y no vive en una cueva viendo cómo hacen estallar a sus vecinos. Con lo de Boris solo se reían de mí; no había actitudes que me encuentro cuando expreso la follabilidad de Osama.
¿Entonces por qué digo y escribo lo indecible después de haber vivido hostilidad y agresión extremas? La respuesta podría ser que soy impulsiva, que pienso en voz alta con frecuencia, que me gusta sacar a relucir los temas que me rodean y debatir sobre ellos. En mi obra exploro muchos puntos de vista, desde los del opresor hasta los del oprimido.
Mi primera obra de teatro, Reshaam, iba sobre un «crimen de odio» en una familia británica de origen pakistaní cuya hija se había desviado de lo que se esperaba de ella. Estaba ambientada principalmente en una tienda de telas con algunas escenas en una mezquita, donde el abuelo de la chica estaba conspirando para matarla.
El clima político de entonces era muy distinto. Las respuestas que recibí en aquel entonces de diversas comunidades pakistaníes fueron «gracias por escribir sobre esto»; «mi hija pasó por una experiencia parecida»; «los hombres son unos chismosos y se esconden tras el velo de la mezquita».
Desde el 11 de septiembre el ambiente ha cambiado en Reino Unido, y un sentimiento de islamofobia posiblemente exagerado se ha adueñado de nuestro país, por lo que la exposición de comunidades musulmanas a temas delicados conduce, como es comprensible, a sentimientos de hostilidad.
Mi obra Bells nos introduce en el sórdido mundo de los clubs de mujra (cortesanas), una tradición centenaria en Pakistán de la cual una versión pervertida ha reaparecido en Reino Unido y está proliferando gracias a las redes de trata. Una carnicería halal durante el día, Bells se convierte por la noche, en el piso de arriba, en un club solo para hombres en el que chicas vestidas con el atuendo tradicional bailan de forma seductora para los clientes que arrojen dinero a sus pies, y van más allá con los que pagan más. Bells tiene toda la chispa de Lollywood, pero la realidad de las vidas secretas que oculta deslustran todo el glamour y el oropel: se trata de un lugar en el que se compra y se vende carne. Bells cuenta la historia de una chica pakistaní, Aiesha, a la que han traído a Reino Unido contra su voluntad a trabajar en un club de cortesanas del este de Londres. Descubrir que este mundo está vivo y coleando aquí, en este país, quién sabe si a la vuelta de la esquina, es un fascinante choque cultural y una realidad a la que hemos de enfrentarnos para proteger a las personas vulnerables a las que afecta.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Sectores de la prensa nacional se hicieron eco de Bells como «una obra de teatro sobre burdeles musulmanes», una forma sensacionalista de resumirlo que colocaba el foco de forma exagerada en la religión, en detrimento de las circunstancias desesperadas de las mujeres. El Birmingham Rep Theatre recibió amenazas de disturbios en la noche del estreno hace dos años. El teatro había dispuesto medidas especiales para protegernos tanto a mí como a los empleados del teatro y a los actores, y tomaron una decisión positiva al asegurarme de que, pasase lo que pasase, no cederían ante los manifestantes ni cancelarían la función —no como con Bezhti, cuya cancelación en 2004 tras las protestas de algunos miembros de la comunidad sij causó gran revuelo—. No obstante, personalmente yo sufrí durante de la gira nacional y después de terminar esta: hombres asiáticos jóvenes me abuchearon y gritaron obscenidades, hubo ancianos que me escupían y comentarios repugnantes sobre mí y mi familia en varios blogs. Mi coche explotó en un ataque de incendio provocado. Más adelante me enteré de que podría haber sido un castigo infligido por un fundamentalista jactándose de su superioridad moral, pues me veían como una «no creyente en Dios». Yo seguí declarando públicamente que no iba a dejarme amedrantar por unos matones, pero cuando estaba escribiendo mi obra In No Sense para el Theatre Royal Stratford el año pasado, me di cuenta de que me estaba censurando a mí misma, y temí no querer atraer futuros ataques de aquellos que se habían sentido insultados por mi «malvada» obra. Al principio creí que lo que tenía era bloqueo del escritor, pero, una vez reconocí que me estaba desmoronando bajo la presión de las expectativas de los medios y el miedo a los fundamentalistas religiosos, tuve que elegir entre callarme y aguantar o tratar de continuar y enfrentarme a los matones. No hubo sorpresas en cuanto a mi decisión.
A menudo nos recuerdan que los niños no nacen siendo malos: el impacto de la sociedad, la economía y las condiciones de salud de los primeros cinco años determinan el adulto en el que se convertirán. Ese adulto que después contribuirá a nuestras sociedades. A algunos de ellos los queremos; a otros los odiamos: Boris, Blair, Osama, Bush.
Algunos me odian, pero hay muchos más que me quieren. Tuve salud, dinero y amor en abundancia durante mis primeros cinco años de vida. Mi condicionamiento social no fue el habitual para una niña británica de ascendencia pakistaní.
Mi padre era un terrateniente analfabeto de Pakistán nacido en una familia con seis hijos varones; su madre era arrogante, peleona, una belleza. Tanto los vecinos del pueblo como los parientes les tenían miedo, a ellos, a su riqueza y su poder. Por lo visto, cuando era adolescente, mi padre tuvo una pelea infantil su hermano pequeño. En un arrebato de ira mi padre lo empujó; el niño cayó sobre un instrumento afilado de algún tipo para la cosecha y murió. Esta familia tan temida fue capaz de sobornar a la policía y colocar el cadáver en la casa de un vecino para que este cargase con la culpa. Poco después de aquello, mi padre emigró a Inglaterra para empezar una nueva vida. Como la mayoría de los inmigrantes de los sesenta, se puso a trabajar en una fábrica. Recuerdo la London Rubber Company en la que hacía guantes para fregar y condones. Mi padre no tenía hermanas de las que preocuparse; el honor, la dignidad, la dote eran conceptos lejanos, y cómo trataba a las hijas de otra gente nunca fue un problema para él.
En 1965 volvió a Pakistán y se casó con mi madre, una chica de ciudad, descarada y con una buena educación. Era un nuevo comienzo para mi padre, ahora que era un rico londinense de una familia terrateniente y adinerada. Mi padre la trajo a Londres, donde crio a su hijo «ilegítimo» de un romance anterior en Pakistán. Durante cinco años intentaron tener un hijo propio y, al final… ¡voilà! Una hija. Según lo recuerda mi familia, era el hombre más feliz del lugar, y mis recuerdos de cómo me trataba son los de un padre cariñoso y divertido que me adoraba, me llamaba su sher puttar («hijo tigre») y me enseñaba a defenderme por mí misma y, si alguien me pegaba, a «patearles las espinillas». Llevaba con orgullo una cicatriz con forma de media luna en la frente que al parecer eran marcas de dientes donde yo le había mordido una vez. Por ello me recompensó con alabanzas, abrazos y besos. ¡Sher puttar!
En presencia de mi padre, mis familiares agachaban la cabeza; en su ausencia, decían sin tapujos lo que pensaban de él y me trataban con resentimiento, incluso con odio, especialmente mi medio hermano «ilegítimo», que literalmente se hacía pis encima delante de mi padre. Mi madre no le tenía miedo: exploraba libremente los placeres de las tiendas de moda de Londres y salía de paseo con sus amigas. Puede que a ninguna feminista intelectual le parezca liberador, pero comparada con las mujeres de su entorno, llevaba una buena vida. De media, mis tías tuvieron hasta cinco hijos cada una. Trabajaban desde casa, en sus oscuros sótanos, cosiendo vestidos para patrones explotadores. Afortunadamente, a mi madre le vino bien la baja cantidad de espermatozoides de mi padre; de otro modo habría estado en una situación parecida a la de mis tías.
Mi madre siempre me equipaba con modernos pantalones de campana y minivestidos psicodélicos. También fantaseaba con ser peluquera, por lo que todos los sábados yo pasaba el rato sentada en la bañera, desnuda y tiritando, mientras ella hacía experimentos en mi pelo con unas tijeras de sastre. Mis primas me envidiaban por mi corte de pelo a lo paje, muy de moda, y yo las envidiaba a ellas porque yo quería tener dos trenzas largas, brillantes de aceite y con dos lazos rojo chillón.
Mis primos iban a la mezquita a aprender el Corán; pensaban en todas las excusas posibles para escurrir el bulto, pero sus padres, con ayuda del bastón del mulá, insistían en que de mayores serían paganos, abiertamente sexuales, indignos y no islámicos si no iban. Exactamente por estos ridículos temores, mi padre nos mantuvo a mí y a sí mismo bien alejados de la mezquita y de los sermones del mulá. Solo fingía que rezaba dos veces al año, en Eid, e incluso entonces usaba un gorro de rezo improvisado: un pañuelo blanco con un nudo atado en cada esquina. No estaba dispuesto a doblegarse a la pompa y los ropajes. Se oponía a la hipocresía y creía que la religión provocaba odio. Además, ser analfabeto tampoco ayudaba a restaurar su fe en las palabras coránicas, ni escritas ni habladas, y le molestaba el temido tabú que hay contra discrepar o debatir sobre ellas.
Las prioridades absolutas de mi padre, aparte de mi madre y yo, eran ganar dinero, comprar propiedades y ganar más dinero. Esto, creía él, haría que su sher puttar tuviera una dote a tener en cuenta. La escuela y la educación eran lo importante para él, y era en lo que yo debía concentrarme: no en las tareas domésticas ni en la religión, solo en jugar e ir a la escuela. En cuanto supe juntar las primeras letras y formar palabras, recuerdo que tuve que empezar a leer su correo. Había palabras de mayores como «alquiler» y «propiedad vitalicia», nada de «Pepito y Juanita fueron de paseo».
Las cosas cambiaron dramáticamente en el quinto año de mi vida. Lo que deberían haber sido unas felices vacaciones en familia en Pakistán terminaron siendo el inicio de algunos de los peores años de mi vida.
Sin consultarlo con mi padre, mi madre le dio sus joyas de oro a un familiar pobre. El oro nunca benefició a esta familia concreta, ya que se lo robó un ladrón de tres al cuarto. Todo esto a mi padre le pareció demasiado extraño para ser verdad. Se sintió traicionado por su mujer. Como éramos inseparables, mi madre me dejó unos días con mi padre en nuestro pueblo natal y se marchó a casa de su madre en la ciudad de Jhelum, hasta que se le pasase el enfado. En su ausencia, mi padre se casó con una mujer del pueblo de al lado y la metió de forma ilegal en Londres utilizando el pasaporte de mi madre. Un plan astuto, debieron de pensar.
Mi madre, con las ventajas de su bachiller y su nivel básico de inglés, se las arregló para volver a entrar en Inglaterra por su cuenta y después de un juicio ganó la custodia sobre mí a tiempo completo, mientras mi padre solo obtuvo acceso los fines de semana. No muchas mujeres pakistaníes habrían humillado así a sus maridos en el Londres de los años setenta.
Nunca nadie había desafiado así a mi padre en su vida, y ahí estaba esa mujer, su propia esposa, haciendo precisamente eso: un insulto terrible.
Los fines de semana notaba mi lealtad dividida. No podía soportar separarme de mi madre, así que me negaba a visitar a mi padre. Mi madre necesitaba un poco de tranquilidad; trabajaba a tiempo completo en una tienda de fish & chips y normalmente estaba exhausta. Mi padre solía aparecer religiosamente cada día de cada fin de semana, todo para que yo lo rechazase cada vez.
Un día volví a casa del colegio para descubrir a la policía sacando de allí el cuerpo sin vida de mi madre. Había sido asesinada. Más tarde me enteré de que el asesino había puesto la habitación para que pareciese un burdel. Fue el sello definitivo de deshonra sobre una mujer. Abandoné la habitación que tenía mi madre alquilada en Leyton y, cogida de la mano de mi padre, empecé mi nueva vida con su nueva mujer.
Los prejuicios raciales de la policía de mediados de los años setenta y su falta de comprensión cultural en el momento de la muerte de mi madre supusieron que el caso de su asesinato nunca se resolvió. Acusaron a mi padre, pero fue absuelto. Yo caminaba por mi barrio y veía fotos de mi madre pegada en vallas publicitarias, escaparates, en las puertas de los cines, pero nunca me permitieron reconocer la presencia de los carteles ni pronunciar una sola palabra de mi madre nunca más. (¿Era una estrella que me había dejado por los focos brillantes de la televisión? ¿…por Los ángeles de Charlie?)
Pasé unos años muy infelices con mi padre y su nueva familia, sin decir mucho, escondiendo los secretos familiares, protegiendo a la gente que me maltrataba física y mentalmente de la ira de mi padre. Si se lo contaba a alguien, siempre temía que el castigo último para ellos sería la muerte. Odiaba a esta gente por lo que me hacían, lloraba hasta quedarme dormida en muchas ocasiones sin saber qué hacer, a quién contárselo, pues no quería que nadie más de mi familia se muriese. Y, en cierto modo, vivía con miedo de todas las posibles represalias de mi padre, que me quería con locura y nunca me haría daño ni permitía que nadie siquiera me levantase la voz.
Ansiaba tener hermanos y hermanas. En el colegio fingía que tenía «una vida normal» hablando de mi padre como si fuese mi madre. Mi curiosidad me estaba abocando cada vez más y más al silencio y a ser invisible, para poder escuchar a mis familiares susurrándose en secreto historias sobre mi madre. Cuando reconocían mi presencia, me saludaban con halagos sobre mi belleza y con tonos de compasión y lástima. Nadie fue nunca lo bastante valiente para enfrentarse a mi padre, hablar de mi madre muerta y defenderme de la «madrastra malvada». Quizá eran cobardes, hipócritas, egoístas y chismosos. Yo tenía demasiado miedo para contarle a mi padre lo infeliz que era, y aun así era a quien estaba más unida. Sí se lo conté a mis tías y tíos, que dijeron que si yo decía algo, mi padre mataría a mi madrastra y a mi hermanastro por hacerme daño. Así que lo único que me quedaba para asegurarme de que todo el mundo seguía a salvo era persuadir a los Servicios Sociales de que me pusieran en un régimen de acogida. Me llevó tiempo convencerles, pero al final me escucharon.
Conseguí que me raptasen de mi familia pakistaní y me diesen a la familia más preciosa que cualquiera pudiera soñar. Es cierto: el Príncipe Azul nunca vino a mi puerta con un zapato de cristal, pero al final terminé con algo mucho más especial y preciado. He estado con ellos desde entonces; han hecho que casi todos mis sueños sean realidad. Tengo una madre política y poderosa, enrollada y bellísima, un padre muy guapo que es el alma más dulce del mundo y tres hermanos y tres hermanas a quienes adoro. Biológicamente no soy mestiza; pero mentalmente y socialmente soy medio inglesa y medio pakistaní, y muy orgullosa de ser ambas. Mi herencia es musulmana, pero no profeso ninguna religión.
Fui censurada por el miedo durante gran parte de mi vida, hasta que un día, a los 14 años, escribí a mi padre biológico y le conté exactamente cómo me sentía, le conté explícitamente lo que me había pasado cuando vivía con él, que mis nuevos padres ingleses eran perfectos y que volvía a estar a salvo. Mi padre, el hombre al que todo el mundo temió durante toda su vida por ser tan directo y por su reputación de presunto asesino, se marchitó, se convirtió en un despojo de lágrimas y murió unos pocos años más tarde. Y nosotros vivimos felices para siempre… o casi.
Incluso con el apoyo, la seguridad y la paz de mi familia adoptiva, aún continúo viviendo una vida en la que no todo es fácil. He vivido tiempos coloridos, difíciles y divertidos, llenos de amor, risas y alguna lágrima ocasional, pero no como en mi infancia más temprana.
Soy una trabajadora social y monitora juvenil con una fantástica vida social. He conocido a tantísima gente a nivel local, nacional e internacional que han vivido horribles experiencias de explotación, abuso, violencia, injusticia social y económica, tortura, fundamentalismo, intolerancia. Si no puedo ayudarlos por medio de mi propia intervención personal, puedo hacerlo no callándome, cuestionando lo que los medios y el gobierno nos intentan colar, explorando y cuestionando los problemas por medio del cine y el teatro para llamar la atención de quienes están en posiciones de poder y animarlos a cambiar las cosas; desde el «matón del patio», la «familia», el «terrorista» o el «político» hasta la «víctima». De otro modo, no seré mucho mejor que mis tíos y tías, que la policía y los jueces, que estuvieron ahí sin hacer nada durante años, bien ignorando o bien observando lo que me pasaba y susurrando su preocupación detrás de puertas cerradas, por miedo a los dictadores y a los chismorreos. El deshonor y la corrección política son compañeros de la censura: debemos superarlos con cualquier medida no violenta que sea efectiva. Las culturas, los estados políticos y las religiones deben considerar sus indecibles con la esperanza de que sus respuestas se vuelvan decibles, y eso pasa por cuestionar nuestros propios indecibles también.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Yasmin Whittaker-Khan es dramaturga. Para más información, escribe a [email protected].
This article originally appeared in the summer 2007 issue of Index on Censorship magazine
Traducción de Arrate Hidalgo
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”top”][vc_column width=”1/3″][vc_custom_heading text=”What New Labour did for free speech” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2Fnewsite02may%2F2007%2F06%2Fwhat-new-labour-did-for-free-speech%2F|||”][vc_column_text]Index takes a critical look at the health of free speech in the UK on New Labour’s tenth birthday in power. New restrictions on what you can say — and where you can say it — mean we have to mind our language more than we used to. Has the UK become a less tolerant society? How much has been sacrificed in the name of national security? Leading commentators examine the defining influences of the decade on free speech in the UK and assess how far new Labour has delivered on its promises to introduce more open government.
With: Alistair Beaton; A C Grayling; Peter Wright[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”89177″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://www.indexoncensorship.org/newsite02may/2007/06/what-new-labour-did-for-free-speech/”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1481888488328{padding-bottom: 50px !important;}”][vc_custom_heading text=”Subscribe” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2Fnewsite02may%2Fsubscribe%2F|||”][vc_column_text]In print, online. In your mailbox, on your iPad.
Subscription options from £18 or just £1.49 in the App Store for a digital issue.
Every subscriber helps support Index on Censorship’s projects around the world.
 SUBSCRIBE NOW[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
SUBSCRIBE NOW[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
03 May 18 | Journalism Toolbox Spanish
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”El respeto y el civismo son los enemigos de la libertad de expresión: no se puede legislar para los sentimientos de la gente”][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Un cartel de “Je suis Charlie” en una vigilia por los periodistas asesinados en el atentado de Charlie Hebdo en Francia, 2015, Valentina Calà/Flickr
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
«Es evidente que el antiguo equilibro entre la libre expresión y el respeto por los sentimientos de los demás se hace cada vez más insostenible», se lamentaba Simon Jenkins, «pope» del columnismo, en el Sunday Times. Se refería a la polémica, por entonces en plena ebullición, sobre la tira cómica que publicó el periódico danés Jyllands-Posten parodiando al profeta Mahoma. «No puede haber mejor defensa de la libertad de expresión que frenar sus excesos y respetar su cortesía», concluía Jenkins.
Un año más tarde, la revista satírica francesa Charlie Hebdo y su director eran procesados en un caso llevado a los tribunales por dos organizaciones musulmanas, que denunciaban una agresión pública contra un grupo de personas a causa de su religión («injure stigmatisant un groupe de personnes à raison de sa religion»). La revista había reproducido aquellas tiras cómicas e incluido una de su propia cosecha en la cubierta. En marzo de 2007, el tribunal falló a favor de Charlie Hebdo y desestimó la denuncia de las organizaciones musulmanas.
Jenkins es la voz de la moderación y el civismo. Libertario declarado en cuestiones de reformas de leyes que van desde la homosexualidad hasta la caza del zorro, su visión es que una sociedad justa ha de esforzarse por mantener valores en equilibrio, en lugar de perseguir exigencias de absolutismo por un lado a costa del otro. Su análogo estadounidense podría ser la escritora KA Dilday. Acerca del caso de Charlie Hebdo, Dilday declaraba en la web de openDemocracy no considerarse «ferviente partidaria de controlar qué puede expresarse y qué no». Sí ve, sin embargo, «cierto sentido de la justicia» en procesos como el mencionado arriba. Al fin y al cabo, son un modo efectivo de estimular el debate y llamar la atención sobre querellas, si bien en un sentido que los «guerreros-filósofos» franceses, defensores del término, no reconocen.
La voz de la moderación, el civismo y el equilibrio es, en resumen, políticamente tóxica. Fabrica el falso supuesto de que ser considerados con los sentimientos de los demás —una virtud en los asuntos privados— es de la incumbencia de las políticas públicas. Esta idea ha de rechazarse frontalmente cuanto antes.
El conflicto entre las sensibilidades religiosas y la libertad de publicación proviene de mucho antes que el asunto de las caricaturas danesas. No obstante, en la política y sociedad británica, los principales denunciantes hasta la década de 1990 eran cristianos ortodoxos que ponían de manifiesto su preocupación por la erosión generalizada de las buenas costumbres. En 1977, Mary Whitehouse, en nombre de la National Viewers’ and Listeners’ Association, ganó una sonada victoria legal en una acción judicial contra el periódico Gay News. El objeto de su repulsa era un poema en el que Jesús salía representado como un homosexual promiscuo; según ella, una calumnia blasfema contra la fe cristiana. Incluso en aquel entonces, la opinión general vio la condena como un caso de idiosincrasia jurídica y anacronismo social. De haber defendido su denuncia como una querella por perjuicios a los sentimientos de los creyentes cristianos, no habría tenido ningún recurso legal y lo más seguro es que hubiera sido ignorada por la opinión general. Sin embargo, habría estado adelantándose a una noción que en las últimas dos décadas se ha convertido no solo en habitual en esos mismos círculos, sino casi axiomáticos entre algunos de ellos.
Más de una década más tarde, el ayatolá Jomeini emitía una fetua llamando al asesinato de un ciudadano británico, Salman Rushdie, por escribir una novela. Los líderes musulmanes del subcontinente indio ya habían condenado el libro, Los versos satánicos, por contener insultos al Islam. La fetua puso el asunto en el centro de la política internacional. Fue entonces cuando emergió un discurso distintivo en el debate occidental.
Como es el caso con muchos acontecimientos de la historia política reciente de Reino Unido, una de las fuentes más informativas —a menudo sin quererlo— son los voluminosos diarios editados del ex ministro del gobierno Tony Benn. En su entrada del día 15 de febrero de 1989, Benn describe un debate sobre el caso de Rushdie en una reunión del equipo de campaña de los diputados laboristas de izquierda. Algunas de las respuestas que recoge, si bien plagadas de clichés, son claramente reconocibles como consignas tradicionales de la política radical: «Mildred Gordon [antigua trotskista que se hizo diputada cumplidos los 60] dijo que todos los fundamentalistas y todas las iglesias instituidas son enemigos de los trabajadores y el pueblo». Pero Benn pasa después a Bernie Grant, diputado por Tottenham, ya fallecido, a menudo señalado —erróneamente— como uno de los primeros diputados negros de Reino Unido. Benn declara: «Bernie Grant seguía interrumpiendo, diciendo que los blancos querían imponer sus valores sobre el mundo. La Cámara de los Comunes no debería atacar a otras culturas. No estaba de acuerdo con los musulmanes de Irán, pero apoyaba su derecho a vivir sus vidas como quieran. Sostenía que para los negros había problemas más graves que la quema de libros».
La idea de que la libertad de expresión es una imposición etnocentrista sobre otras culturas, hacia la cual una política verdaderamente igualitaria extendería su respeto, se ha desarrollado enormemente desde entonces, de un modo menos crudo y populista. La forma descafeinada de ese principio es que una cultura fundada en ideas compartidas libremente ha de refrenarse ante las sensibilidades de los demás. En palabras del erudito islámico Tariq Ramadan: «En lugar de obsesionarnos con leyes y derechos —acercándonos a un derecho tiránico a decir cualquier cosa—, quizá sería más prudente llamar a todos los ciudadanos a ejercer su derecho a la libertad de expresión de forma responsable y tener en cuenta las diversas sensibilidades que componen nuestras sociedades modernas y plurales».
Sentimientos como este se afianzaron a cuenta de lo de Rushdie, y han demostrado ser un componente duradero de nuestra cultura política. En 1990, un año después de la fetua, Rushdie escribió: «Siento como si me hubieran arrojado, como Alicia, a un mundo más allá del espejo, en el que el sinsentido es el único sentido disponible. Y me pregunto si alguna vez seré capaz de salir».
Los líderes de occidente son expertos en hablar desde ese sentido que menciona. El primer presidente Bush respondió audazmente, una semana después de la emisión de la fetua, que la amenaza de asesinato era «profundamente ofensiva». El gobierno japonés declaró con ansiedad que «mencionar y promover el asesinato no es algo digno de alabanza». El Gran Rabino de Reino Unido, el Dr Immanuel Jakobovits, observó con evidente imparcialidad, pero genuina estupidez rayando en la crueldad: «Tanto el Sr Rushdie como el Ayatolá han abusado de la libertad de expresión».
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Analizando estas sentencias, el escritor Jonathan Rauch, en su libro de 1993 Kindly Inquisitors (del cual extraigo las citas), identificó la tendencia, entre los intelectuales de occidente, de repudiar la sentencia pero no la idea de que Rushdie había cometido un crimen: «Si seguimos por este camino, significa que aceptamos el veredicto de Jomeini y simplemente le estamos regateando la sentencia. Si la obedecemos, aceptamos que en principio lo que ofende debería reprimirse, y lo que hacemos es discutir qué ofende y qué no… eso sí es ofensivo».
Este es el elemento ausente en el debate sobre el alcance y la regulación de la expresión. La idea de que expresarse con libertad, si bien es importante, ha estar en equilibrio con evitar la ofensa es petición de principio, ya que da por sentado que la ofensa es algo que ha de evitarse. La libertad de expresión, en efecto, hiere, pero no hay nada de malo en ello. El conocimiento avanza gracias a la destrucción de malas ideas. La burla y el escarnio se cuentan entre las herramientas más poderosas de ese proceso. Tomemos por ejemplo Cándido de Voltaire, o los escritos de H.L. Mencken sobre el caso del juicio de Scopes, saturados de desprecio por los oscurantistas religiosos que se oponían a la enseñanza de la evolución en las escuelas de Tennessee.
Es inevitable que se ofendan quienes ven a otros mofarse de sus más profundas convicciones, y es posible —aunque no obligatorio, y se da el caso de que no sale de mí— extenderles simpatía y compasión. Pero no tienen derecho a protección, mucho menos compensación, en la esfera pública, por muy groseros y repugnantes que sean los sentimientos expresados. Una sociedad libre no legisla en el reino de las creencias; por ende, no debe ocuparse tampoco del estado de las sensibilidades de sus ciudadanos. Si lo hiciera, no habría en principio ningún límite a los poderes del estado, ni siquiera en el ámbito privado del pensar y el sentir.
No le ha ayudado al debate —si acaso lo ha empañado aún más— un uso impreciso de la palabra «respeto». Si se trata de una mera metáfora del libre ejercicio de la libertad religiosa y política, entonces es un principio incuestionable, pero también un uso redundante y poco claro. El respeto por las ideas y aquellos que se aferran a ellas es otra historia. Las ideas no tienen derecho a nuestro respeto; se ganan el respeto según su capacidad de hacer frente a las críticas. Incluso algunos fervientes defensores de la libertad titubean en este punto. El activista pro derechos humanos Peter Tatchell escribió hace poco acerca de un debate televisivo particularmente sesgado: «Hasta los musulmanes supuestamente moderados del programa de anoche exudaban un tufillo a hipocresía. Ibrahim Mogra, del Consejo Musulmán Británico (MCB), dijo: ‘No queremos imponerle nuestro modo de vida a nadie. Lo único que queremos es vivir en el respeto mutuo’. Nobles sentimientos. Una pena que no sea la realidad». Resulta que exigir respeto no es un noble sentimiento. Es, como mucho, una cualidad que se obtiene a través de la robustez intelectual de las ideas de uno en la arena pública.
Un añadido más que complica el debate es un retorno —uno bastante oportunista, por cierto—, al concepto de las costumbres y su subclase, los tabús. En diciembre de 2006, el régimen teocrático iraní organizó una conferencia en la que negaban el Holocausto, al parecer, como un gesto de represalia por la caricatura danesa. Se da la casualidad de que participé en un debate en Londres al mes siguiente con un representante del Consejo Musulmán Británico, Inayat Bunglawala, que trató las dos provocaciones como análogas de forma explícita. No había «necesidad», decía, de montar la conferencia, un malentendido total de las bases de la objeción. La negación del Holocausto está mal, no porque sea ofensivo, sino porque es falso. Es una hipótesis especulativa que puede mantenerse de forma coherente solo si se ignoran o falsifican pruebas históricas. Hay leyes en algunos países europeos contra estas forma de antisemitismo, y son desacertadas y dañinas por motivos similares a los que he expresado. La labor de exponer la falsedad de las afirmaciones de los negacionistas del Holocausto corresponde a historiadores competentes, no a los abogados. La calidad de ofensivo es irrelevante a la cuestión.
Aparte, se da una cuestión de pragmática. Si quienes tienen profundas convicciones ven que reciben compensación cuando alguien hiere sus sentimientos, estarán a la caza del sufrimiento mental. Cuando un grupo lo consiga, otros percibirán el incentivo para confeccionar exigencias comparables. En Birmingham, hace dos años, unos manifestantes forzaron el cierre de una obra de teatro, Behzti, de Gurpeet Kaur Bhatti, que describía el maltrato que sufrían las mujeres sij por parte de hombres de su misma religión. Con inepta jocosidad a la par que concisión, un corresponsal de la BBC informaba: «Si tuviéramos que escribir una sinopsis teatral para lo que Birmingham acaba de presenciar con Behzti, podríamos hacerlo en ocho palabras: ‘obra ofende a comunidad, comunidad protesta, obra cancelada’».
Los activistas de un grupo de presión llamado Christian Voice, entonces —lejos de ser una coincidencia—, insistieron en sus exigencias particulares. El espectáculo en vivo Jerry Springer: The Opera se enfrentó a protestas y amenazas de acción judicial por blasfemia cuando se retransmitió por la BBC en 2005 y de nuevo cuando comenzó su gira en 2006. «Puedo decir con convicción que el espectáculo es extremadamente vulgar, ofensivo y blasfemo», escribía el director de la organización en una carta a los teatros, instándolos a que cancelasen las funciones. Y, dado el precedente, ¿por qué no habría de exigir tal cosa?
En un intento por explicar el asunto de Behzti a sus lectores franceses, la corresponsal de Libération en Londres, Anès Poirier, escribía: «Dans une situation pareille, on attend d’un gouvernement qu’il défende l’auteur menacé». Advirtió que la ministra del gobierno británico responsable de relaciones comunitarias, Fiona McTaggart, hizo precisamente lo contrario. Más bien, McTaggart recibió de buena gana la calma que sucedió a la cancelación de la obra de teatro. A menudo nos hace falta un observador externo para apreciar verdaderamente la corrupción de nuestra propia cultura política.
Este malestar suele ser el resultado de reconocer el deber de respetar un derecho. Respetar las creencias y los sentimientos de otros es una afectación letal de las políticas públicas. Es fácil representar la libertad de expresión como proclive a causar perjuicios, precisamente porque es la verdad. El marco legal que parte de ello es contrario a la lógica, pero esencial: no hay que hacer nada. La defensa de una sociedad libre pasa por no tomar posiciones sobre lo que sale de ella, e insistir, en su lugar, en la integridad de sus procedimientos.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Oliver Kamm es autor y columnista para The Times
This article originally appeared in the summer 2007 issue of Index on Censorship magazine
Traducción de Arrate Hidalgo
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”top”][vc_column width=”1/3″][vc_custom_heading text=”What New Labour did for free speech” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2Fnewsite02may%2F2007%2F06%2Fwhat-new-labour-did-for-free-speech%2F|||”][vc_column_text]Index takes a critical look at the health of free speech in the UK on New Labour’s tenth birthday in power. New restrictions on what you can say — and where you can say it — mean we have to mind our language more than we used to. Has the UK become a less tolerant society? How much has been sacrificed in the name of national security? Leading commentators examine the defining influences of the decade on free speech in the UK and assess how far new Labour has delivered on its promises to introduce more open government.
With: Alistair Beaton; A C Grayling; Peter Wright[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”89177″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://www.indexoncensorship.org/newsite02may/2007/06/what-new-labour-did-for-free-speech/”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1481888488328{padding-bottom: 50px !important;}”][vc_custom_heading text=”Subscribe” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2Fnewsite02may%2Fsubscribe%2F|||”][vc_column_text]In print, online. In your mailbox, on your iPad.
Subscription options from £18 or just £1.49 in the App Store for a digital issue.
Every subscriber helps support Index on Censorship’s projects around the world.
 SUBSCRIBE NOW[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
SUBSCRIBE NOW[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
03 May 18 | Journalism Toolbox Spanish
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Las mentiras y los bulos se extienden como la pólvora en la era de las redes sociales. ¿Cómo pueden evitar los periodistas (y los lectores) caer en el engaño? Alastair Reid comparte sus consejos “][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Apps de redes sociales en un smartphone, Jason Howie/Flickr
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Un truculento vídeo circuló extensamente por internet en 2012. En él salían dos hombres aterrorizados, con el pecho descubierto, sentados contra un muro de ladrillo rojo mientras una figura vestida de militar se alzaba sobre ellos, poniendo en marcha una motosierra. Desde fuera del encuadre, alguien vociferaba órdenes en árabe. Los hombres eran brutalmente asesinados.
El vídeo lo publicaron las fuerzas contrarias al gobierno de Siria como prueba de los crímenes de guerra cometidos por el régimen de Assad. Pero no era lo que parecía. El vídeo se había originado cinco años atrás, en México, donde los cárteles de drogas llevan mucho tiempo ejecutando violentamente a sus oponentes. En un golpe de astucia, alguien dobló el sonido para que sirviese de propaganda, y muchos se lo tragaron.
Las noticias inventadas no solo provienen de «lobos solitarios» que se dedican a extender bulos por internet. Gobiernos como el mexicano o el turco y otras organizaciones políticas se están aficionando a utilizar las redes sociales para manipular y extender información falsa. Siempre se ha esperado de los periodistas que utilicen sus habilidades detectivescas para encontrar la fuente del material. Pero con el potencial de las denuncias online de influir en el contenido informativo de todas partes del mundo —mucho más rápido que las noticias impresas—, las probabilidades de que circulen falsedades como si fueran hechos son más altas que nunca. Afortunadamente, la tecnología también nos ha dotado de un nuevo surtido de herramientas que pueden ayudarnos a discernir si quienes cuentan la historia también dicen la verdad.
La verificación online sigue los mismos principios básicos afianzados durante décadas de prensa escrita: sospecha de todo, siempre ten más de una fuente para cada declaración e identifica el quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué. Cada vez es más frecuente que personas de a pie, interesadas en analizar a fondo una noticia antes de creérsela, perfeccionen este tipo de técnicas.
La forma más habitual de desinformación digital es la reutilización de imágenes antiguas en el contexto de una noticia nueva. A muchas de las noticias de más calado las suelen acompañar imágenes recicladas. Ha pasado durante la guerra de Siria con inquietante frecuencia, pero también fue evidente durante los atentados de París de noviembre de 2015, el secuestro de Bamako en Mali, una semana después, y el terremoto de Nepal del pasado abril. (¿Recordáis la foto de los dos pequeños abrazados que estuvo circulando después del terremoto? La sacaron en Vietnam en 2007.)
El modo más rápido de comprobar el trasfondo de una foto en internet es hacer una búsqueda invertida de la imagen (esto es, una búsqueda generada a partir de una imagen en lugar de con palabras). Google tiene archivados cientos de miles de millones de imágenes, y cualquiera puede subir un archivo de imagen o pegar la URL de una foto en su barra de búsqueda para contrastarla con las coincidencias de la base de datos. Se puede echar una red aún más amplia con un plug-in de Google Chrome llamado RevEye, que comprueba las bases de datos de Google, Tiny Eye, Bing, la compañía web rusa Yandex y el buscador chino Baidu. Si hubieran utilizado estas sencillas herramientas, muchas entidades informativas se habrían evitado el bochorno de publicar imágenes antiguas como si fueran nuevas.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]
El decálogo del periodista para la verificación de los hechos
En un mundo rebosante de novedosos trucos digitales, los periodistas no deberían olvidarse de las técnicas tradicionales de verificación, afirma un ex editor de prensa
PETER SANDS
¿Puedes demostrarlo? Esas son probablemente las palabras que más pronuncié durante mis años como editor de un diario. Había reporteros entusiastas que siempre venían con la libreta llena de rumores: un miembro del parlamento ha dejado a su mujer, han suspendido al jefe de policía… Luego los lanzaban en la reunión diaria de la redacción. Entonces yo, exagerando el tono de desencanto, hacía la pregunta clave: «¿Puedes demostrarlo?» Nunca volvía a oír ni la mitad de aquellas historias.
Contábamos con la ventaja de que, si nos llegaba una pista a mediodía, teníamos nueve horas para encontrar el modo de demostrarla. Si no habíamos conseguido pruebas irrefutables para entonces, a veces nos dábamos otras 24 horas. En el mundo digital de hoy, hay mucha presión por apretar el botón en cuanto cualquier historia sin solidez alguna se pasea por nuestra cronología de Twitter. Y la prisa por publicar se traduce en historias verdes, fotos anticuadas y errores fácticos en webs que ya se lo tendrían que saber. La ironía es que verificar datos nunca ha sido tan fácil. Mi equipo solía ir todos los días a nuestra biblioteca a consultar Dod’s Parliamentary Companion (el libro anual con las biografías y datos de contacto de los miembros del parlamento), Bartholomew’s Gazetteer (referencia vital para datos topográficos) y nuestros propios recortes. Ahora se puede comprobar casi todo en internet. ¿Por qué no lo hacemos? Como muestra Spotlight, la oscarizada película de Hollywood sobre el periodismo de investigación, buscar las fuentes, comprobar y volver a comprobar es la base para descubrir si puede demostrarse una noticia. En un mundo de noticias las 24 horas y todo digital, no deberíamos olvidar las técnicas de toda la vida. A saber:
1 Sospecha de todo. No te fíes de nada. Comprueba si hay intereses velados. No confíes en nadie, ni siquiera en un buen contacto.
2 Tu labor es confirmar cosas. Si no puedes, vuelve a intentarlo. Si te resulta imposible, no lo publiques.
3 Siempre acude a las fuentes principales. Pregúntale al jefe de policía si lo han suspendido. Pregúntale al director de autoridad. Si no quieren hablar, encuentra a los miembros del comité: a todos. Cuando asesinaron a mi vecino, el periódico local lo sacó en primera plana y estaban tres cosas mal. Nadie del periódico había llamado a la familia (ni a mí, ya puestos). Nadie se había molestado en hacer el esfuerzo. Una vergüenza.
4 Cumple la regla de las dos fuentes. Verifica todo a través de dos fuentes fiables como mínimo. Al poder ser, que conste en acta.
5 Sírvete de expertos. Hay universidades, académicos, especialistas que pueden avisar si falta credibilidad. Además, los expertos conocen a otros expertos.
6 Todas las historias dejan un rastro de papel. Siguen existiendo archivos (prueba con LexisNexis), documentos judiciales, Company House, Tracesmart. ¿Alguien ha cometido el mismo error en el pasado?
7 Pregúntate a ti mismo las cuestiones clave. ¿Qué más puedo mirar? ¿Con quién más puedo hablar? ¿Está equilibrado? ¿Escribí primero el titular y forcé el cuerpo de la noticia para que encajase?
8 Asegúrate de que los lectores entienden qué es opinión y qué es un hecho constatado. Y esto incluye el titular.
9 Preocúpate por las pequeñeces. Fechas, ortografía, nombres, cifras, estadísticas. No te olvides de quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué.
10 Evalúa los riesgos. Hay veces en las que, pese al riguroso proceso de comprobarlo todo, una noticia puede quedarse al 99%. Si el instinto y el interés público te dictan que publiques, pásaselo al editor o editora. Para eso le pagan. Y, si has seguido las otras nueve reglas religiosamente, con suerte no tendrá que hacerte la pregunta clave.
Peter Sands es exdirector del diario británico Northern Echo y dirige la consultoría de comunicación Sands Media Services
Traducción de Arrate Hidalgo
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
El proceso se complica en el caso de los vídeos, ya que contrastar cada fotograma de un vídeo con cada uno de los fotogramas de todos los vídeos de una base de datos requiere los niveles de cálculo numérico de un superordenador. Una alternativa es coger la imagen del thumbnail y utilizarla en una búsqueda de imágenes invertida: puede que así salgan otros vídeos que contengan la misma imagen. Si no, otro método que puede dar resultados es buscar las palabras clave asociadas a tu vídeo en plataformas de contenido audiovisual.
Así pues, con paciencia y las herramientas adecuadas, por lo general no es imposible decidir si una imagen o vídeo, nuevos en apariencia, son reciclados. Lo que ya es más difícil es determinar si las imágenes que son nuevas muestran realmente lo que dicen mostrar. Por supuesto, dar con la persona que subió la imagen y hablar con ella directamente es la forma más segura de obtener la información correcta; lo ideal es que te envíen el archivo original.
Si lo anterior falla, merece la pena recordar que todas las cámaras digitales incluyen metadatos en sus archivos fotográficos, entre los que se incluyen las coordenadas GPS, la hora en la que se sacó la imagen y el tipo de cámara utilizado; todas ellas, pistas vitales en nuestra investigación. A menudo estos detalles se pueden ver subiendo la imagen a una página gratuita como Keffrey’s Exif Viewer (Exif, que significa exchangeable image file format, es el nombre técnico de estos metadatos). Por desgracia, los vídeos no incluyen ningún dato de este tipo, y las redes sociales eliminan los metadatos por completo, de modo que una imagen que haya pasado por Facebook, Twitter y demás ofrecerá poca información. En estos casos, harán falta técnicas más creativas.
Pese a que consume mucho tiempo, buscar las correspondencias entre las ubicaciones de vídeos e informes y las imágenes por satélite facilita a menudo las pruebas de ubicación más claras de todas. Una noticia reciente lo ilustra claramente: las fuerzas rusas empezaron a bombardear zonas de Siria a finales de septiembre, después de que el presidente Bashar Assad solicitase formalmente su asistencia en su enfrentamiento con grupos rebeldes y yihadistas. Poco después, el ministro de defensa ruso comenzó a publicar vídeos de los bombardeos (capturados por los bombarderos cuando arrojaban su carga) en su canal de YouTube.
Según el gobierno ruso, los ataques aéreos alcanzaban objetivos pertenecientes al Estado Islámico. Pero al recibir informes desde el terreno de que la mayoría de los bombardeos tenían como objetivo grupos no involucrados con el EI, varios voluntarios y periodistas de la página de código abierto Bellingcat decidieron investigar. Tras comparar los vídeos del ministerio con las imágenes por satélite de los lugares que afirmaban mostrar, descubrieron que solo podían confirmar el 25% de los ataques que decían haber alcanzado el lugar supuesto, y que la mayoría de los objetivos ni siquiera eran posiciones del EI. El resto había alcanzado territorios controlados por otros grupos, respondiendo a la petición de Assad de apoyo militar en el país.
Sin embargo, la mayoría de las fotos tomadas por testigos se hacen a la altura del suelo, así que los servicios «Street view» de mapas web como los de Google o Yandex juegan un papel vital en la verificación de imágenes. Gracias a la identificación de señales y referencias en una foto o un vídeo, muchas organizaciones informativas han podido reducir la lista de ubicaciones posibles hasta lograr una coincidencia. Es crucial contar con informes e imágenes que lo corroboren, para lo que vienen bien herramientas como Yomapic, que muestra fotos con etiquetas geográficas sacadas de webs de redes sociales en ubicaciones de todo el mundo.
Determinar que una foto o un vídeo se tomó en el momento que asegura la fuente es otro problema, pero uno que que las nuevas tecnologías digitales también pueden ayudar a solventar. Los mejores indicadores temporales los suministra la propia naturaleza: el tiempo atmosférico y el ángulo del sol. Muchos sostienen que el vuelo MH17 fue derribado en julio de 2014 por un misil Buk ruso. Fuentes online han facilitado fotos y vídeos de un Buk, asegurando que las habían sacado en la ciudad ucraniana de Zuhres, a unos 30 kilómetros del lugar donde se estrelló el avión ese mismo día. Los mapas y las referencias visuales demuestran que el vídeo es de Zuhres, ¿pero cómo se puede demostrar de cuándo es?
La web Wolfram Alpha guarda, entre otras muchas cosas, datos históricos del tiempo meteorológico de todas las ubicaciones del mundo. Bellingcat investigó los datos correspondientes a Zuhres en el momento del accidente: coincidía con las condiciones meteorológicas de las fotos. Luego acudieron a Suncalc, una herramienta online que muestra el ángulo del sol —y, por lo tanto, las sombras— de cualquier ubicación del mundo en cualquier momento. Una vez más, los datos se correspondían con las imágenes. Aunque no se trata de pruebas irrefutables, Bellingcat reconstruyó los hechos con la garantía suficiente para alegar que había un lanzador de misiles Buk en ese momento y lugar concreto.
La proliferación de los smartphones, las redes sociales y la conectividad online han producido nuevos recursos de gran potencia para verificar datos. También ofrecen una amplitud sin precedentes a la expansión de las mentiras y la propaganda. A medida que las posibilidades de desinformación se multiplican, es más importante que nunca que los periodistas, así como el público en general, den buen uso a sus habilidades analíticas y de verificación antes de fiarse de las noticias que les cuentan.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Alastair Reid es editor jefe de First Draft, una coalición de organizaciones que trabajan con redes sociales y periodismo, y se especializa en la recopilación y verificación de noticias online. Para más información, visita firstdraftnews.com
This article originally appeared in the spring 2016 issue of Index on Censorship magazine
Traducción de Arrate Hidalgo
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”top”][vc_column width=”1/3″][vc_custom_heading text=”Staging Shakespearean dissent” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2Fnewsite02may%2F2016%2F02%2Fstaging-shakespearean-dissent%2F|||”][vc_column_text]This year brings the 400th anniversary of William Shakespeare’s death and Index on Censorship is marking it with a special issue of our award-winning magazine, looking at how his plays have been used around the world to sneak past censors or take on the authorities – often without them realising. Our special report explores how different countries use different plays to tackle difficult theme
With: Dame Janet Suzman; Kaya Genc; Roberto Alvim[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”80568″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://www.indexoncensorship.org/newsite02may/2016/02/staging-shakespearean-dissent/”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1481888488328{padding-bottom: 50px !important;}”][vc_custom_heading text=”Subscribe” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2Fnewsite02may%2Fsubscribe%2F|||”][vc_column_text]In print, online. In your mailbox, on your iPad.
Subscription options from £18 or just £1.49 in the App Store for a digital issue.
Every subscriber helps support Index on Censorship’s projects around the world.
 SUBSCRIBE NOW[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
SUBSCRIBE NOW[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
03 May 18 | Journalism Toolbox Spanish
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”La escasez de papel de periódico en Venezuela ha obligado a algunos periódicos a cerrar, pero los medios digitales se están expandiendo con rapidez para ocupar su lugar y mantener a la gente al tanto de las últimas noticias. Luis Carlos Díaz informa desde Caracas”][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Un hombre vende periódicos en Caracas, Venezuela, FStoplight/iStock
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
En mayo, El Impulso, un periódico venezolano con más de 110 años de andadura, anunciaba su cierre. No era la primera vez. Hicieron un anuncio parecido en enero, y otro en febrero. Cada vez, los periodistas trabajaban a destajo, las páginas seguían maquetándose y había noticias de sobra. Pero algo detenía a las imprentas: no había papel.
El papel escasea en Venezuela desde hace dos años. En 2013 cerraron 10 periódicos, y muchos más han reducido su tamaño.
Los noticieros digitales están tomando el relevo y muchos periódicos han tenido que reexaminar su estrategia. El Correo del Caroni pasó de tener 32 páginas a ocho y El Nacional redujo su sección de noticias, eliminó las de cultura y deporte y se deshizo de las revistas y el suplemento literario. Hasta el Diario Vea, favorable al gobierno, anunció varias veces que estaba condenado, aunque fue rescatado más adelante.
Internet se ha convertido en el lugar donde la información procedente de todas partes del país fluye de forma más libre y espontánea. En Venezuela, un país de 29 millones de habitantes, internet solo llega al 54% de la población, pero proliferan los emprendedores digitales a medida que la gente intenta atraer a nuevos usuarios. Los ejemplos son abundantes. Entre los nuevos sitios de noticias se encuentra Poderopedia.org, lanzado en junio por un periodista de la prensa tradicional que, descontento con la situación, buscaba investigar los vínculos entre la clase política, los empresarios y los oficiales del ejército.
SIC, la revista más antigua del país, dirigida por un centro político jesuita de Caracas, ha decidido imprimir con pérdidas este año mientras trabaja en una estrategia de digitalización. La revista se enfrenta además al reto de atraer a sus suscriptores —de 56 años de media— a lo digital. La diferencia clave entre el paisaje mediático de Venezuela y el del resto del mundo es que, cuando la gente habla del fin del periodismo impreso en otros lugares, normalmente se trata de un debate sobre el cambio tecnológico; en Venezuela, es diferente. Allí, la migración a plataformas digitales es una manera de atenuar una crisis por la falta física de papel.
Fue Andiarios, una organización periodística sin ánimo de lucro de Colombia, quien rescató a El Impulso al intervenir con un envío urgente de papel. «Esto nos permitió imprimir un mes más», dice Carlos Eduardo Carmona, el presidente del diario. «Seguimos sobreviviendo día a día. Los jefes de sección se sienten como bomberos aquí, controlando emergencias constantemente».
La inflación en Venezuela ya era incapacitante (la tasa oficial en 2013 era del 60%), pero entre junio de 2013 y enero de 2014, el coste de imprimir en el país se encareció un 460%.
La carestía de papel no es más que una de las muchas peculiaridades de Venezuela. Esta economía basada en el petróleo ha formado un estado con un punto débil crónico en su mismo centro. Poco se produce de forma doméstica; casi todo es importado, incluso medicinas, alimentos básicos y recambios de automóvil. Y estos productos no se pueden comprar libremente en el mercado internacional. Todas las adquisiciones tienen que hacerse a través del estado, lo que crea un sistema extremadamente complicado que puede llevar a la escasez.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]
La economía de Venezuela: cómo funciona
En 2003, el entonces presidente Hugo Chávez puso en marcha una ley de cambio de divisas internacionales que convirtió al gobierno en único administrador de la compraventa de dólares, al provenir estos de la industria estatal del petróleo. La ley estaba pensada para evitar la fuga de capitales y controlar el precio de alimentos básicos. Al mantener los dólares a un precio subvencionado por el gobierno, es más barato importar productos que producirlos en el país.
Actualmente Venezuela cuenta con cuatro tasas de cambio: la Tasa Cencoex, a 6,30 bolívares por dólar (solo para importaciones del estado); la Tasa Sicad 1, a 10 bolívares por dólar (en ventas a empresas controladas por el estado); la Tasa Sicad 2, a 50 bolívares por dólar (en ventas a ciudadanos controladas por el estado), y la tasa del mercado negro, que va de 65 a 80 bolívares por dólar: una tasa ilegal que, pese a no ser oficial, es común en la calle. El estado ha intentado centralizar todas las variables económicas, pero no le ha salido bien.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
El presidente Hugo Chávez pasó en 2003 una ley de cambio de divisas extranjeras que hace que sea el gobierno el único organismo habilitado para administrar la compraventa de dólares. Además, el gobierno también tiene una lista de productos prioritarios para los que concede el uso de dólares y en agosto de 2012 decidió eliminar al papel de la lista, incrementando los costes y las dificultades para el que intentase importarlo.
El efecto no empezó a notarse hasta un año después, cuando se hizo evidente que los suministros de papel se habían agotado y la carestía de papel higiénico a nivel nacional saltó a los titulares de todo el mundo. El daño sufrido por la industria del periódico, sin embargo, fue duradero. Los grandes diarios del país redujeron su número de páginas durante los siguientes seis meses, deshaciéndose de secciones y suplementos enteros.
Aunque fue en 2012, con la decisión del gobierno, cuando comenzó la crisis per se, esta se exacerbó por una sucesión de protestas que se iniciaron en febrero de 2014. Una serie de manifestaciones juveniles que exigían la dimisión del gobierno se tornaron rápidamente en enfrentamientos violentos, en los que hubo 42 muertos y más de 3.000 arrestos. En las semanas previas a las protestas, se habían celebrado manifestaciones de periodistas y estudiantes de periodismo en Caracas, Barquisimeto y Ciudad Guayana, acompañadas de una campaña en las redes sociales. El Bloque de Prensa, una organización de editores afiliados, calculó que existía una deuda a proveedores de al menos 15 millones de dólares estadounidenses.
El gobierno respondió centralizando la compra de papel un día antes de la protesta de más envergadura. A raíz de ello, ahora solamente existe una entidad autorizada para comprar papel al extranjero, y todos los periódicos y la industria editorial dependen de ella para obtener su suministro.
Carmona, de El Impulso, afirma que el proveedor de papel del estado solo cubre la mitad de la demanda de papel del país. Al contrario que otros periódicos, no se ha sentido presionado aún a cambiar su postura editorial oposicionista, pero el tamaño del diario sí se ha reducido de 48 páginas a 12 o 16. «No queremos cerrar, pero tampoco queremos formar parte de un conjunto mediático pírrico con presencia limitada. Ya no tengo espacio para reportajes. Hemos recortado información, reducido el tamaño de la tipografía y el interlineado. Tenemos menos imágenes y las noticias son telegráficas y de peor calidad, pero al menos seguimos funcionando».
Estadísticas oficiales sobre compras de dólares de enero a abril de 2014 revelan que se aprobaron 7,41 millones de dólares estadounidenses para papel destinado a los medios. Y el 85% de esta cantidad (6,3 millones de dólares) fue para Últimas Noticias, el periódico de mayor circulación del país, comprado en 2013 con capital vinculado al gobierno. Tras la adquisición, Últimas Noticias cambió su postura editorial a una progubernamental. Desde aquello, muchos de sus periodistas principales han dimitido o han sido despedidos.
Miguel Henrique Otero es editor jefe de El Nacional, actualmente el único periódico opuesto al gobierno en Caracas desde que El Universal se vendiera en julio. «El gobierno sabe perfectamente cuáles son las necesidades de los diarios. Saben que aprobaron divisas para comprar papel, pero no pagan por motivos desconocidos, que suponemos son políticos. Lo único que han de hacer es comprar una cadena mediática, una que se doblegue ante ellos, para que empiece a fluir el dinero», dice Otero.
Mariaengracia Chirinos, investigadora de comunicaciones y miembro del Instituto Prensa y Sociedad Venezuela, cree que la escasez de papel afecta más a los lectores que a las empresas: «La información ahora llega a medias. Tiene que recurrir a otros espacios y a la autoedición, que a veces es bueno, pero cuando es una respuesta a ciertas restricciones, también puede afectar la capacidad de la ciudadanía para elegir de dónde obtienen la información».
La polarización ha sido intensa en Venezuela desde el golpe de estado de 2002, pero las últimas elecciones en 2013, tras la muerte del divisivo líder Hugo Chávez, han acrecentado la frustración de los activistas de la oposición, al disputar los resultados (el margen de victoria de Nicolás Maduro fue solo del 1,49%). Fernando Giuliani, psicólogo social, explica que «la polarización es tan extrema que los medios del estado no dejan nada de espacio para temas de la oposición, ni en las noticias ni en opinión. Hemos quemado los puentes y ya no queda sitio para el diálogo».
Lo que Venezuela necesita por encima de todo es la puesta en marcha de canales de información que sean fiables y consigan acrecentar la fidelidad del público. Para los medios venezolanos, al ser los costes tan altos, la cantidad de lectores prima por encima de la calidad del contenido. Hoy por hoy, todos los usuarios digitales del país navegan sin ayuda por el complejo ambiente mediático, buscando el modo de procesar la información en un entorno en el que es difícil dilucidar las jerarquías que dominan las redes. Lo que tenemos no basta para enterarnos de lo que está pasando, pero sí está empoderando a la ciudadanía para decidir por sí misma.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Luis Carlos Díaz es un periodista venezolano radicado en Caracas.
This article originally appeared in the autumn 2014 issue of Index on Censorship nagazine
Traducción de Arrate Hidalgo
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”top”][vc_column width=”1/3″][vc_custom_heading text=”Seeing the future of journalism” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2Fnewsite02may%2F2014%2F09%2Fseeing-the-future-of-journalism%2F|||”][vc_column_text]While debates on the future of the media tend to focus solely on new technology and downward financial pressures, we ask: will the public end up knowing more or less? Who will hold power to account? The subject is tackled from all angles, from our writers from across the globe.
With: Iona Craig, Taylor Walker, Will Gore[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”80562″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://www.indexoncensorship.org/newsite02may/2014/09/seeing-the-future-of-journalism/”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1481888488328{padding-bottom: 50px !important;}”][vc_custom_heading text=”Subscribe” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2Fnewsite02may%2Fsubscribe%2F|||”][vc_column_text]In print, online. In your mailbox, on your iPad.
Subscription options from £18 or just £1.49 in the App Store for a digital issue.
Every subscriber helps support Index on Censorship’s projects around the world.
 SUBSCRIBE NOW[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
SUBSCRIBE NOW[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
03 May 18 | Journalism Toolbox Spanish
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”La estrechez de miras de los gobiernos y la industria están poniendo en jaque a la libertad de expresión, asegura Ian Brown
“][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Yuri Samoilov/Flickr
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Una de las protecciones clave de la libertad de expresión en redes es la capacidad que tienen los proveedores de servicios de Internet (ISP) de permitir el acceso de sus usuarios a contenido de todas partes del mundo. En Estados Unidos, la Unión Europea y muchos otros países, las ISP están exentas de responsabilidad por transmitir páginas web desde sitios remotos a sus usuarios. Como «meros conductos», no necesitan instaurar los exhaustivos controles por difamación o infracción de copyright que se exigen a los medios impresos. Incluso cuando actúan como servidores para sitios web, las ISP están exentas de responsabilidad sobre el contenido de los usuarios siempre y cuando el material ilegal se retire cuando se les notifique. Esta es una de las razones de la explosiva proliferación de contenido accesible en las redes en los últimos diez años.
Últimamente, sin embargo, los gobiernos han estado buscando la manera de hacer que las ISP desempeñen una función más firme como reguladoras del ciberespacio. Concretamente, están animando a las ISP a tomar medidas con respecto a las infracciones de copyright online, el intercambio de imágenes de abuso de menores y el uso de internet para promover el terrorismo.
Estas medidas podrían perjudicar gravemente la libertad de comunicación de todos los individuos. Si bien los usuarios de internet más experimentados suelen saber esquivar los bloqueos que introducen las ISP, la mayoría de la gente no está muy familiarizada con estas herramientas de sorteo de obstáculos, como pueden ser los proxys o la encriptación. Los gobiernos democráticos están debatiendo la restricción de una amplia gama de material, como información sobre la eutanasia y el suicidio, pornografía «extrema» y la «glorificación» del terrorismo.
Los gobiernos están animando a las ISP a tomar medidas de autorregulación del tipo «amable», con métodos de decisión administrativos, no judiciales, de sancionar a usuarios y páginas web. Algunas ISP han introducido cláusulas en sus contratos que les permitan desconectar a ciertos usuarios una vez se dé un número concreto de alegaciones de infracción de copyright contra ellos. La Unión Europea está alentando el desarrollo de líneas telefónicas directas financiadas por la industria que permitan al público denunciar imágenes de abuso infantil, siguiendo el ejemplo de la Internet Watch Foundation británica, según el cual algunas ISP deniegan automáticamente el acceso a webs que hayan sido denunciadas. El gobierno neerlandés ha aprobado un código de conducta que promueve la eliminación de material «indeseable» y «dañino» entre las ISP.
Si bien es cierto que estos planes son más flexibles y menos pesados que una regulación legislativa, lo más habitual es que prescindan de la imparcialidad procesal y la protección de los derechos fundamentales que se promueven desde el escrutinio independiente, tanto judicial como parlamentario. Pocos planes incluyen una protección substancial de los derechos individuales de expresión, asociación o intimidad. A menudo se introducen bajo amenaza de legislación o litigios, decididos y realizados a puerta cerrada «al amparo de la ley», sin consideración por la ciudadanía ni participación por parte de esta.
La aplicación del copyright
Las industrias musical y cinematográfica han pasado gran parte de la última década aterrorizadas por el nivel de infracciones de copyright existente en internet. En general, su reacción ha sido un alud de pleitos contra personas que comparten archivos. Los casos ascienden actualmente a 60.000 solo en Estados Unidos. Sin embargo, parece haber afectado más bien poco al volumen de archivos que se comparten, generando al mismo tiempo una decente cantidad de mala prensa. «Grupo de música demanda a sus fans» no es el tipo de cobertura mediática que a los artistas les gusta ver.
Las industrias del contenido intentan ahora encontrar modos más sencillos de desconectar a usuarios y páginas acusadas de infracción. Desde 2007, han estado alentando a las ISP a filtrar el acceso a internet de sus usuarios, bloquear el acceso a software P2P e implementar planes de «tres strikes», según los cuales se bloquea a los usuarios después de tres alegaciones (sin verificar) de infracción de copyright (http://www. eff.org/ les/ lenode/effeurope/ifpi_ ltering_memo.pdf). Las ISP que se han negado han recibido acusaciones de estar robándoles las ganancias a los músicos, e incluso se las ha animado (como hizo Bono, líder de U2, en un artículo de opinión para el New York Times) a liderar el rastreo de malhechores pertenecientes al gobierno Chino.
En el caso irlandés de EMI contra Eircom (2008), ciertos sellos musicales emprendieron acciones legales para exigir a una importante ISP que filtrase el intercambio de archivos por P2P. De haber ganado, no hay duda de que habría supuesto el bloqueo masivo de intercambios legítimos de archivos, pues las ISP no están facultadas para decidir si un uso específico de una obra protegida está autorizado o no. Se desestimó el caso cuando Eircom accedió a modificar los contratos con sus clientes para permitir que se desconecte a los usuarios que ignoren las advertencias de una presunta infracción de copyright.
La ISP británica Virgin Media accedió en 2008 a enviar cartas de advertencia a clientes que la Industria Fonográfica Británica identificaba compartiendo música ilegalmente. Sin embargo, ninguna de las partes ha publicado datos sobre si estas acciones han reducido el nivel de infracciones del copyright en la red de Virgin. Otras ISP británicas, como Carphone Warehouse, se han negado a participar en esta campaña «educativa».
Los titulares del copyright han estado ejerciendo presión sobre los políticos para que algunas medidas autorreguladoras sean obligatorias, con éxito parcial. Francia fue la primera en introducir la ley de los «tres strikes», con su loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet de 2009. Tras recibir tres alegaciones de infracción de un usuario en un periodo de 18 meses, una agencia del gobierno podría exigir a las ISP que suspendan la conexión de ese individuo de dos a 12 meses. La primera versión de la ley violaba la presunción de inocencia y los derechos a la libertad de comunicación y expresión, según el gabinete constitucional. La ley ha sido revisada y requiere de la presencia de un juez que decida sobre la suspensión del acceso al usuario en cuestión.
La Digital Economy Bill presentada actualmente en el parlamento británico permitiría al gobierno exigir a las ISP que introduzcan «medidas técnicas» para reducir la velocidad de conexión de un usuario, bloquearle el acceso a ciertas webs o suspender la conexión sin necesidad de supervisión judicial. No obstante, el proyecto de ley ha recibido críticas incluso de la industria musical por «no ser […] una ley racional o bien planteada», que están «intentando pasar a toda prisa en los últimos meses de un gobierno impopular» (http://newsblog. thecmuwebsite.com/post/Pure-Mint-boss-resigns-BPI-committee-over- Digital-Economy-Bill.aspx). El gobierno español ha introducido un proyecto de ley que permitiría al cuerpo administrativo exigir a las ISP que bloqueen webs comerciales que estén poniendo a disposición del público obras infractoras de copyright. Por otro lado, la coalición del gobierno alemán declaró recientemente: «No aceptaremos iniciativas que ofrezcan posibles modos jurídicos de bloquear el acceso a internet en casos de infracciones de copyright».
A nivel europeo, Viviane Reding —a punto de ser comisaria de justicia, derechos fundamentales y ciudadanía— ha advertido a los países de la Unión que no desconecten a quienes están presuntamente compartiendo contenido. En noviembre de 2009, Reding avisó a la autoridad reguladora de telecomunicaciones en España que «la represión no resolverá por sí sola el problema de la piratería en internet; puede que en muchos aspectos incluso vaya en contra de los derechos y libertades que han sido parte de los valores europeos desde la Revolución Francesa».
No obstante, al mismo tiempo, la Comisión Europea está negociando en secreto un nuevo tratado contra las falsificaciones junto a EE.UU., Japón y otras naciones desarrolladas que exigiría una política de tres strikes. El texto del borrador es tan polémico que, el verano pasado, el representante comercial de Estados Unidos se negó a compartir una versión escrita con la comisión, que informaba en un memorándum filtrado de que «estos debates internos fueron delicados, dados los diferentes puntos de vista concernientes al capítulo de internet, tanto dentro de la Administración, con el Congreso y entre los accionistas (proveedores de contenido por un lado, partidarios de la «libertad» en internet por el otro)».
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Imágenes de abuso infantil
El uso de internet para la distribución de imágenes de abusos sexuales a niños es claramente abominable, igual que lo es fuera de las redes. Las ISP han estado bajo gran presión desde mediados de los 90 para intentar bloquear este contenido. La policía metropolitana de Londres amenazó en 1996 con incautarse de los servidores de las ISP británicas a menos que bloqueasen algunos foros de Usenet. Además de acceder a la petición, las ISP formaron la Internet Watch Foundation (IWF) para establecer unos parámetros de rastreabilidad de sus usuarios y operar un número de teléfono desde el que recibir avisos de individuos que hubieran encontrado imágenes ilegales de abusos.
Los propios analistas de la IWF deciden si las imágenes son ilegales de acuerdo con la ley británica. Después se pasan los informes a las ISP de Reino Unido, que retiran el contenido ilegal de sus servidores, y a la policía de otros países, por medio del Organismo contra la Delincuencia Organizada Grave, para ISP extranjeras.
A consecuencia de la enorme presión ejercida por el gobierno, la mayoría de las ISP de consumo en Reino Unido utilizan hoy día un sistema «Cleanfeed», desarrollado por la empresa British Telecom, para bloquear el acceso de clientes a páginas web en la lista negra de la IWF. El ministro británico de Interior, Vernon Coaker, dijo a la Cámara de los Comunes en marzo de 2009 que «el gobierno se ha comprometido a alcanzar un 100% de bloqueo en redes comerciales… Si ese enfoque no funciona, estamos considerando varias opciones alternativas, incluida la vía legislativa si es necesario». Sin embargo, en octubre de 2009 decidieron que la tasa de bloqueo «voluntario» del 98,6% hacía la legislación innecesaria.
El modelo británico de autorregulación se ha imitado ampliamente. Los números de teléfono existen en Australia, Canadá, Taiwán, Japón, Rusia, Sudáfrica, Corea del Sur, Estados Unidos y por toda Europa, aunque las listas de contenido ilegal están en control policial, en lugar de mediante organizaciones independientes. La Comisión Europea ha financiado la Asociación Internacional de Líneas Directas de Internet desde 1999 al amparo del programa «sobre la seguridad en internet».
La Comisión Europea también financia la red policial CIRCAMP, que ha desarrollado un sistema de bloqueo para ISP llamado Child Sexual Abuse Anti-Distribution Filter. Lo utilizan ISP de Dinamarca, Finlandia, Italia, Malta, Noruega y Suecia. Solo el gobierno alemán ha optado por reevaluar el plan, con un periodo de prueba de 12 meses enfocado en la retirada de material en el origen en lugar de exigir bloqueos a las ISP.
El hecho de que las ISP bloqueen automáticamente, sin decisión judicial, el acceso a contenido web que figure en listas negras secretas supone un importante problema de libertad de expresión. En Reino Unido, a los usuarios que intenten acceder a páginas bloqueadas —incluidas las de webs como la Wikipedia o el Internet Archive— normalmente solo se les informa de que la página no existe. A los sitios web extranjeros no se les suele notificar, ni se les da la oportunidad de protestar contra la decisión de bloquearlos. La situación deja mucho que desear según los estándares estadounidenses de libertad de expresión, sobre los cuales el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en el caso de 1965 Freedman contra Maryland, dictaminó: «Solo un fallo judicial en un procedimiento contencioso asegura la sensibilidad necesaria para con la libertad de expresión, solo un procedimiento que requiera un fallo judicial valdrá para imponer una restricción final válida».
Se han filtrado varias listas negras de distintos países, y al parecer incluyen contenido legal, si bien en ocasiones de mal gusto. Se han publicado supuestas listas de bloqueo de Australia, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Tailandia. La lista de Australia al parecer incluía «portales de póker online, enlaces de YouTube, webs de porno gay y heterosexual, páginas sobre la eutanasia, páginas de religiones periféricas además de algunas concernientes al cristianismo y las páginas de inicio de empresas y médicos privados». La lista finlandesa incluía una web que criticaba el sistema finlandés de bloqueo y la lista de dominios bloqueados. Según el responsable del sitio, Matti Nikki, la policía nacional se ha negado a retirar la web de la lista negra, y un tribunal administrativo ha rechazado recibir su queja incluso después de que un fiscal rehusase presentar cargos contra Nikki por falta de pruebas (http://lapsiporno.info/english-2008–02–15.html).
Recientemente, el gobierno belga ha criticado los procesos judiciales de bloqueo de sitios web por ser demasiado pesados. Su Unidad Federal de Crimen Informático detecta de 800 a 1.000 páginas con imágenes de abuso infantil cada año, pero raras veces recurre a los tribunales para hacer que las bloqueen. El ministro de empresa, Vicent Van Quickenborne, ha propuesto en su lugar un protocolo de autorregulación según el cual las ISP podrían bloquear contenido ilegal, incluidas páginas racistas, de odio y de fraude por internet, sin necesitar de una decisión judicial.
La Comisión Europea ha propuesto extender sistemas de bloqueo por toda la UE, por mucho que se estén acumulando las pruebas de que el impacto es mínimo sobre la distribución de imágenes de abuso infantil. Graham Watson, eurodiputado y antiguo presidente del comité de las libertades civiles del Parlamento Europeo, afirmaba en octubre de 2009 que «la protección de los niños es una cuestión de extrema importancia, pero esto no quiere decir que la comisión pueda proponer medidas que, además de ser totalmente inútiles, acarreen duraderas consecuencias para el derecho a la libertad de comunicación en Europa».
La lucha contra el terrorismo y la expresión «extremista»
Muchos estados europeos ven en internet un frente propagandístico en su «guerra contra el terror», y han prohibido la «glorificación», «apología» o «promoción pública» del terrorismo. Es muy difícil para los tribunales, por no mencionar los cuerpos de policía y las agencias administrativas, interpretar lenguaje tan vago en un área tan polémica, al mismo tiempo que protegen la libertad de expresión.
Desde 2007, Europol ha coordinado el programa «Check the Web» para monitorizar páginas web de extremismo islámico, y mantiene una lista de direcciones web y comunicados realizados por organizaciones terroristas. La propuesta inicial del proyecto sugería que «deben monitorizarse numerosas páginas web en una amplia variedad de idiomas, evaluándolas y, de ser necesario, bloqueándolas u obligándolas a cerrar»; no obstante, aún no es el caso. Los gobiernos alemán, neerlandés, checo y británico están investigando los aspectos prácticos en un programa de investigación que «aborde la prevención de contenido terrorista en internet». En su plan para los próximos cinco años, la Comisión Europea ha propuesto que, para reducir la amenaza terrorista, «han de facilitarse medios técnicos adecuados y debe mejorar la cooperación entre los sectores privado y público. El objetivo es restringir la diseminación de propaganda terrorista y el apoyo práctico a operaciones terroristas».
Varios estados miembros ya están hablando del uso de poderes para exigir a las ISP que bloqueen páginas extremistas. La Asamblea Nacional Francesa está debatiendo la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, que obligaría a las ISP a bloquear «sin demora» el acceso a páginas de una lista secreta en poder del ministerio del interior. El gobierno neerlandés ha aprobado un código de conducta que promueve que las ISP desarrollen criterios para eliminar material «indeseable» y «dañino». El gobierno británico no ha pronunciado palabra al respecto últimamente, pero en 2008 la por entonces ministra del interior Jacqui Smith declaró al canal Radio 4 de la BBC: «Tenemos que trabajar con los proveedores de servicios de internet, tenemos que usar de una vez por todas las lecciones que hemos aprendido sobre cómo proteger a nuestros hijos de los pedófilos y del acoso sexual en internet, para dar forma al modo en el que lo usaremos para prevenir el extremismo violento y hacer frente al terrorismo también».
Es relativamente sencillo definir qué es una imagen de abuso infantil. A la comunidad internacional le está costando encontrar una definición sólida de «terrorismo», por no hablar de su exaltación o fomento. Hasta la respetada abogada de derechos humanos Cherie Booth, consejera de la reina, llegó a ser acusada de fomentar el terrorismo por sus declaraciones de 2002 a la BBC: «Mientras los jóvenes sientan que su única esperanza es hacerse volar por los aires, nunca avanzaremos».
Los intentos por bloquear el acceso a material «extremista» en internet, por lo tanto, probablemente interfieran en gran medida con la capacidad de los usuarios para hablar sobre la situación en Afganistán, Irak y los territorios Palestinos, entre otros. El bloqueo sería de proporcionalidad cuestionable, dado su impacto limitado en ciertos usuarios. La reducción de la radicalización es un objetivo totalmente legítimo, pero en un estudio reciente de estrategias posibles, Tim Stevens y Peter R. Neumann llegaron a la conclusión de que bloquear páginas es «rudimentario, costoso y contraproducente».
Es fácil entender el atractivo que tienen las soluciones «autorreguladoras» para el gobierno y la industria frente a problemas sociales complejos, como lo son la infracción del copyright, las imágenes de abuso infantil y la radicalización de terroristas. Con ellas, podría creerse que los gobiernos están «haciendo algo», que a corto plazo podría resultar razonablemente efectivo, mientras reducen los costes policiales y el escrutinio de tribunales y cuerpos legislativos. Las ISP se llevan los aplausos por su «responsabilidad social» mientras eluden el peso de una regulación potencialmente más intensa.
El escrutinio parlamentario no es garantía automática de la calidad de una ley, especialmente cuando gobiernos como el del nuevo laborismo en Reino Unido se sirven de ella para «enviar mensajes» en lugar de tomar medidas efectivas y proporcionadas. El sistema judicial es de lenta reacción por necesidad frente a una tecnología y ambiente político que avanzan vertiginosamente, con casos clave que el Tribunal Europeo por los Derechos Humanos a menudo tarda una década en cerrar. Organismos intergubernamentales como la Unión Europea y el Consejo de Europa han actuado más rápidamente proponiendo nuevas medidas contra la distribución de archivos, imágenes de abuso infantil y discursos extremistas que para proteger los derechos fundamentales en la era de la información.
Con todo, son las mejores instituciones con las que contamos para proteger la libertad de expresión y los derechos vinculados a esta contra las acciones de gobiernos e industrias cortas de miras. El Consejo de Europa ha recomendado, tarde, que el bloqueo solo debería darse si «concierne a contenido específico y claramente identificable, si una autoridad nacional competente ha tomado una decisión sobre su ilegalidad y si la decisión puede revisarse por un tribunal u organismo regulador independiente e imparcial». Tras una batalla formidable entre varios estados miembros y el Parlamento Europeo, el paquete de Telecomunicaciones de la UE incluye protección específica para los derechos de los usuarios, según la cual:
Las medidas que tomen los Estados Miembros sobre el acceso o uso de los usuarios a servicios y aplicaciones a través de redes de comunicación electrónica respetarán los derechos y libertades fundamentales de las personas naturales […] estas medidas […] solo podrán imponerse si son apropiadas, proporcionadas y necesarias en una sociedad democrática, y su implementación estará sujeta a garantías procesales adecuadas […] incluidas la protección judicial efectiva y un juicio justo.
Está ahora en manos de aquellos que se preocupan por los derechos humanos asegurarse de que estas protecciones fundamentales se hacen respetar. Legisladores, jueces y ciudadanos por igual pueden cumplir su papel para asegurarse de que internet apoya «el caos y la cacofonía» de la democracia. La alternativa sería permitir que la libertad de expresión en internet termine cayendo en un olvido autorregulado.
Gracias a Joe McNamee y Chris Marsden por conversar conmigo sobre la autorregulación en internet.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Ian Brown es investigador senior en el Oxford Internet Institute (parte de la Universidad de Oxford). Desde 1998 ha sido consejero de diversas organizaciones: Privacy International, el Open Rights Group y FIPR y ha asesorado a Greenpeace y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos
This article originally appeared in the spring 2010 issue of Index on Censorship magazine
Traducción de Arrate Hidalgo
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”top”][vc_column width=”1/3″][vc_custom_heading text=”Brave new worlds” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2Fnewsite02may%2F2010%2F03%2Fbrave-new-words-2%2F|||”][vc_column_text]Our special report explores how the internet not only makes it possible for authoritarian regimes to monitor citizens’ activities as never before, but also makes censorship acceptable, and even respectable, in democracies.
With: Rebecca MacKinnon, Rafal Rohozinski, Andrei Soldatov[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”89164″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://www.indexoncensorship.org/newsite02may/2010/03/brave-new-words-2/”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1481888488328{padding-bottom: 50px !important;}”][vc_custom_heading text=”Subscribe” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2Fnewsite02may%2Fsubscribe%2F|||”][vc_column_text]In print, online. In your mailbox, on your iPad.
Subscription options from £18 or just £1.49 in the App Store for a digital issue.
Every subscriber helps support Index on Censorship’s projects around the world.
 SUBSCRIBE NOW[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
SUBSCRIBE NOW[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
03 May 18 | Journalism Toolbox Spanish
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Tanto las virtudes como los peligros del patriotismo dependen de cómo se cuente la historia
“][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Soldados, pilotos de las fuerzas aéreas y marines desenrollan una bandera estadounidense en una ceremonia de apreciación del ejército en un partido de los New York Jets contra los New England Patriots el 13 de noviembre de 2011, Sargento Sandall A. Clinton/Flickr
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
La declaración del Doctor Johnson acerca de que el patriotismo es el último refugio del sinvergüenza degrada en cierto modo uno de los sentimientos humanos más explosivos que existen. La declaración en cuestión da por supuesto que un presidente o primer ministro astuto podría manipular el amor a la patria para sus propios y egoístas fines. O, también, que las masas son tan ignorantes, y tan ciega su fe, que lo único que tiene que hacer el sinvergüenza es ondear la bandera, hablar de sangre y terruño, y las patrióticas ovejas lo seguirán donde a él le plazca.
Ocurre que el patriotismo no es tan sencillo. El sentimiento patriótico es una mezcla de multitud de elementos, y el amor a la patria es tan complejo y dubitativo como cualquier otro tipo de amor. Crea una narrativa de vida colectiva. Cuenta una historia de lo que une a personas dispares, y tanto las virtudes como los peligros del patriotismo dependen de cómo se cuente la historia. Es decir, que no es una mera representación de una nación o una cultura en concreto: es una representación que se logra por medio de la narrativa. Los elementos destructivos del patriotismo se deben a imaginar que hay un desenlace, un clímax catártico de la historia de un pueblo o una cultura; esto es, el momento en el que un acto decisivo cumplirá su destino al fin. Y el peligro que nos ha enseñado la historia es que este desenlace narrativo supone demasiadas veces negar o destruir a otro pueblo para experimentar la catarsis.
Las narrativas del patriotismo que son destructivas, los tipos de desenlace que por un lado agreden a otros y por el otro parecen hacer realidad un elemento de su narrativa, sostienen en particular una potente promesa para con grupos humanos divididos internamente o desorientados por fuerzas ajenas a su control. Según éstas, el patriotismo es el último recurso de los confundidos.
La noción de que esta historia en curso de la disonancia que compartimos podría resolverse de algún modo con un catártico acto destructivo me parece un problema real en la experiencia patriótica, y marca la experiencia social del patriotismo de hoy.
Una gran crisis patriótica de mi juventud surgió entre quienes, como yo, resistimos la guerra estadounidense en Vietnam en los años 60 y 70. Entonces, como ahora, EE.UU. no era la máquina interna bien lubricada que a menudo imaginan los extranjeros. Por entonces, el país estaba sumido en una explosión racial, el boom tras la II Guerra Mundial se había frenado temporalmente y la clase obrera blanca comenzaba a sufrir. La prosperidad estadounidense era, como ahora, la prosperidad de las élites.
Cuando EE.UU. intervino de forma decisiva en Vietnam a mediados de los 60, nuestro país sí contaba con una narrativa patriota de largo recorrido: EE.UU. aparecía como rescatador, salvando a los extranjeros de aniquilarse unos a otros. Esa narrativa patriota había dado forma a la lucha en ambas guerras mundiales, y justificó los enormes costes de librar la Guerra Fría. Vietnam parecía tratarse de un capítulo más en esta historia consolidada. Cuando los soldados como el joven Colin Powell se adentraron en Vietnam, no tardaron en comprender que la narrativa del rescate no se correspondía con la realidad. El enemigo resultó ser un pueblo resuelto y comprometido con su causa. Los aliados por los que luchaban las tropas de EE.UU. resultaron ser una burocracia corrupta y odiada, y la propia estrategia estadounidense demostró ser incapaz de cumplir su promesa de rescate.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
De pronto, esta narrativa patriota, frustrada por una aventura extranjera, viró bruscamente. Viró contra los que protestaban contra la guerra desde casa. Las tropas estadounidenses se abastecían sobre todo de las filas pobladas por negros pobres y blancos sureños pobres. Los jóvenes universitarios de clase media evitaron en su gran mayoría el servicio militar. Estos, sin embargo, fueron los que más alzaron la voz contra la guerra. Eran, en principio, los amigos y portavoces de las tropas que sufrían en el extranjero. Pero la práctica del patriotismo resultó ser otra muy distinta.
Sabemos, gracias a la investigación de personas como Robert Jay Lifton y Robert Howard, entre muchas otras, que las tropas en realidad se sentían acosadas desde dos frentes: en lo local, en el terreno, por los vietnamitas, y en lo simbólico, en casa, por estos amigos que protestaban. A los vietnamitas los consideraban enemigos patrióticos, y a los manifestantes que protestaban contra la situación en la que habían metido a las tropas los acusaban de ser antipatrióticos. A medida que se desvanecía la posibilidad de una victoria decisiva en el terreno, la posibilidad de obtener una victoria arrolladora sobre los enemigos que tenían en casa se fue tornando un vivo deseo. En 1968, relata Howard, en pleno auge de las protestas contra la guerra, miles de miembros de las tropas estadounidenses llevaban un mensaje en el casco: «América: la amas o la dejas».
La sensación de haber sufrido una traición desde dentro fortaleció cierta determinación, cierta «fantasía», en palabras de Lifton. El gobierno debería tomar cartas en el asunto para hacer callar a estos enemigos de dentro, de forma que pueda validarse el proyecto patriota. Y, en Estados Unidos, fue ese deseo del público de que los políticos actuasen de forma decisiva para sofocar el desorden interno y las protestas lo que puso en el poder a la derecha de Richard Nixon.
Repaso esta parte de la historia, en parte, porque arroja luz sobre los complejos ingredientes del sentimiento patriótico. No es que las tropas estadounidenses y las clases obreras del país fueran unos desgraciados, sino que estaban profundamente confundidos. Dentro de la cáscara de la guerra contra un enemigo interno, estas personas imaginaban otra guerra sucediendo en su propia nación, librada contra los traidores que fingían ser amigos. El acto arrollador de esa pugna interna por validar la narrativa patriótica sería silenciar el desacuerdo.
También recuerdo este pasado porque tal vez les ayude a ustedes a entender parte de las dinámicas existentes hoy día en la sociedad estadounidense. El lenguaje que se utiliza hoy en Washington sigue siendo un lenguaje de rescate, de redención, del triunfo del bien sobre el mal; e, igual que entonces, el escenario para esta narrativa, el escenario estratégico, carece de claridad o propósito. Pero echemos un vistazo a la condición doméstica del superpoder estadounidense. He aquí un país fragmentado e inconexo internamente, más incluso que hace 40 años. Confuso, por supuesto, y ahora furioso por los ataques terroristas contra él. Un país cuyas divisiones internas de clase se han hecho mayores y cuyas divisiones raciales y conflictos étnicos siguen sin sanar.
Al contrario que en Reino Unido —y es algo que creo que se trata de una fuente de malentendidos anglo-europeos—, a la izquierda de EE.UU. le falta el rol tradicional de una oposición leal. Y he terminado por creer que algunos elementos de la izquierda estadounidense han aprendido demasiado bien la lección que esbozo a partir de Vietnam. Esta izquierda se ha silenciado a sí misma, por miedo a que la oposición los descubra como malos americanos. Así es como se internaliza este síndrome.
Pensar a través de la narrativa es, por supuesto, un elemento básico en la interpretación del mundo diario, así como del mundo del arte. Y las narrativas en el mundo diario, al igual que las narrativas en el arte, no acatan un único cúmulo de reglas. Como en la ficción, las historias compartidas en la vida diaria no tienen por qué terminar en actos catárticos que sean represivos o destructores. Y, en mi opinión, el patriotismo ya no necesita seguir un único curso. Si los defectos tácticos de la estrategia estadounidense actual son tan insalvables como los de la guerra de Vietnam —y yo creo que lo son—, el reto para nuestro pueblo (y me refiero al pueblo americano) consistirá en evitar lo que ocurrió en Vietnam, sorteando la búsqueda de una catarsis narrativa, cuando nos miremos unos a otros en busca de una resolución, una solución, un momento decisivo.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Richard Sennett es Profesor de Sociología en la London School of Economics y en New York University. Esta es una versión editada de una charla presentada en el debate Index/Orange, Oxford, 2003.
This article originally appeared in the autumn 2003 issue of Index on Censorship magazine
Traducción de Arrate Hidalgo
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”top”][vc_column width=”1/3″][vc_custom_heading text=”Rewriting America” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2Fnewsite02may%2F2003%2F09%2Frewriting-america%2F|||”][vc_column_text]Through a range of in-depth reporting, interviews and illustrations, the autumn 2003 issue of Index on Censorship magazine looks at the most powerful country in the world through the words of the people who know it best.
With: Tim Asher, Joel Beinin, Ioli Delivani[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”90596″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://www.indexoncensorship.org/newsite02may/2003/09/rewriting-america/”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1481888488328{padding-bottom: 50px !important;}”][vc_custom_heading text=”Subscribe” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2Fnewsite02may%2Fsubscribe%2F|||”][vc_column_text]In print, online. In your mailbox, on your iPad.
Subscription options from £18 or just £1.49 in the App Store for a digital issue.
Every subscriber helps support Index on Censorship’s projects around the world.
 SUBSCRIBE NOW[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
SUBSCRIBE NOW[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
03 May 18 | Journalism Toolbox Spanish
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”La tecnología de fácil manejo está ayudando a los periodistas africanos en sus investigaciones, incluso con presupuestos limitados, informa Raymond Joseph
“][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

En África, los drones se están utilizando en nuevos estilos de periodismo, Mavik/Flickr
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
En lo más profundo de la provincia de Mpumalanga, al extremo noreste de Sudáfrica, un periódico sin apenas recursos está utilizando una combinación de alta tecnología y sistemas más rudimentarios para mejorar las vidas de las comunidades a las que abastece. También ha introducido una forma de hacer periodismo pionera e innovadora, que no solo sitúa a sus lectores al centro de su cobertura, sino que también los involucra directamente en las operaciones de recopilación de noticias.
Lo que está haciendo este periódico supone una lección para medios de comunicación más establecidos que buscan nuevas fuentes de ingresos no tradicionales, y los cuales, en la era del periódico digital y en red, lo están pasando mal para sobrevivir y no perder relevancia.
Ziwaphi, este periódico de carácter comunitario, se distribuye a comunidades en el distrito Nkomazi, situado en el epicentro de la pandemia de sida en Sudáfrica, donde hay poco acceso a la cobertura informativa. Uno de los mayores problemas de la zona son las corrientes contaminadas con aguas residuales. Las mujeres y niñas pasan horas cada día recogiendo agua de los ríos para beber, cocinar y lavar, pero a menudo estos ríos también se utilizan para el vertido de residuos humanos. Esto hace que en ocasiones se disparen los casos de E. coli, provocando diarreas. Y, cada pocos años, hay un brote de cólera.
Gracias a una subvención y a la asistencia técnica de African Media Initiative (AMI), punta de lanza de las iniciativas por arraigar el periodismo de datos en las redacciones africanas, Ziwaphi está colocando smartphones viejos, metidos en botellas de plástico transparente, en ríos de la zona. Los teléfonos funcionan como rudimentarios microscopios electrónicos, al utilizar sus cámaras para sacar fotos corrientes con flash. Después, se recogen estas fotografías, se magnifican y se comparan con imágenes de una base de datos existente para detectar niveles peligrosos de E. coli. Luego se envían los resultados a las residentes por SMS, informándolas de dónde es seguro recoger agua.
Cerrando el círculo, el periódico analiza los datos en tiempo real para detectar tendencias e incluso, con suerte, triangular las fuentes de contaminación.
Una vez al mes, Ziwaphi publica un análisis detallado basado en los resultados que se comparte con otros periódicos de la comunidad y con las emisoras de radio locales. Así esperan que la información pueda empoderar a la gente de la región y obligar al gobierno a abastecerla de agua limpia y servicios de saneamiento. Los lectores de Ziwaphi también ayudan a recolectar información por medio de una app móvil de avisos de ciudadanos, que complementa así los datos de los smartphones con relatos de testigos sobre los impactos de la polución y las posibles fuentes de contaminación.
«El total del proyecto solo costó 20.000 dólares, incluido un modesto salario para un reportero especializado en salud a tiempo completo durante un año», explica Justin Arenstein, encargado de estrategia para AMI. «Pero lo importante, desde un punto de vista de sostenibilidad mediática, es que Ziwaphi está utilizando el proyecto del agua para construir el esqueleto digital que necesitará para sobrevivir en el futuro próximo».
Hasta hace poco, África se encontraba a la zaga del resto del mundo en lo concerniente a internet por los altos costes de acceso. Hoy, el despliegue de nuevos cables submarinos está contribuyendo a abaratar el coste de la conectividad, especialmente en el este y el sur del continente. Esto ha dado pie a una nueva y emocionante era periodística, con una explosión de ideas e innovaciones que están produciendo herramientas para lo que se han venido a denominar «noticias útiles». Los medios tradicionales están intentando conectar cada vez más con la ciudadanía, involucrarla en la búsqueda de noticias y en los procesos de producción de contenido. El proyecto de los móviles en botellas es un ejemplo de lo que se puede conseguir con recursos limitados.
En Kenia, Radio Group, la tercera entidad mediática en tamaño, ha puesto en funcionamiento Star Health, el primero en una serie de kits de herramientas para ayudar a los lectores a comprobar fácilmente la reputación de los médicos y descubrir si alguna vez han sido declarados culpables de negligencia. Se dio un caso en el que un hombre que estaba ejerciendo como médico resultó ser veterinario.
La plataforma, que ha demostrado ser todo un éxito en un país en el que los doctores poco fiables son un problema extendido, también ayuda a los usuarios a localizar especialistas médicos en su centro de salud más cercano. Además, puede utilizarse para comprobar qué medicinas están cubiertas por el sistema nacional de salud. Es de destacar que los resultados de las consultas en Star Health se envían a través de un servicio Premium de SMS que genera un flujo de ingresos crucial en estos tiempos en los que los medios de comunicación se han visto obligados a diversificar modelos de financiación ajenos a la publicidad y, en algunos casos, a la venta de ejemplares.
«Estas herramientas no reemplazan al periodismo tradicional, sino que mejoran el reportaje periodístico al ayudar a los lectores, por ejemplo, a descubrir cómo una noticia nacional sobre médicos estafadores les afecta personalmente», indica Arenstein. Las noticias han de ser personales y prácticas, y deberían convertirse en parte importante de las estrategias de transformación digital de los medios de comunicación, subraya.
La realidad del periodismo hoy día es que, aunque los medios de difusión no cuenten con el público masivo de los medios tradicionales, cualquier persona con un smartphone o conocimientos digitales básicos puede convertirse en «editor».
En Nigeria, por ejemplo, la comunidad online Sahara tiene más de un millón de seguidores en redes sociales, muchos más que muchas entidades tradicionales. El reto en un futuro será para las redacciones, que habrán de aprovechar estas redes comunitarias sin perder de vista el hecho de que la voz de la ciudadanía ha de seguir siendo central.
Un proyecto pionero en la aislada región nigeriana del Delta ha visto trabajar a los medios convencionales junto a una red ya existente de información ciudadana, Naija Voices, en la introducción de drones a control remoto con cámaras incorporadas que detecten y vigilen posibles vertidos de crudo destructivos del medio ambiente. El plan es distribuir las grabaciones a los principales canales de televisión y a periódicos colaboradores en Lagos y Abuja. Esto facilitará a la prensa un alcance sin precedentes a partes del país que hasta ahora han sido prácticamente inaccesibles.
Los drones de alas fijas son relativamente baratos y fáciles de manejar, pero también se estrellan de vez en cuando. «Conseguir partes nuevas, como las alas o piezas del fuselaje, sería caro y llevaría mucho tiempo, así que estamos experimentando con impresoras 3D para generar piezas in situ y según las necesitemos», explica Arenstein.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Este experimento de información ciudadana parte de la labor de AfricaSkyCam, que lleva un año experimentando con drones en Kenia como parte de «la primera cámara aérea para una sala de redacción africana». SkyCam usa drones y globos equipados con cámaras para ayudar a los medios que no pueden permitirse helicópteros a cubrir noticias de última hora en situaciones peligrosas o ubicaciones de difícil acceso.
En Sudáfrica, el Oxpeckers Center for Investigative Environmental Reporting está utilizando «geo-periodismo» y otras técnicas de mapping para amplificar el alcance de su labor periodística y analizar noticias como la caza furtiva de rinocerontes y la caza de leones en recintos cerrados —se crían leones mansos para que adinerados cazadores de trofeos les disparen—. Las investigaciones ayudan a desvelar tendencias o vínculos con sindicatos del crimen, y a la cobertura de Oxpeckers Center se ha atribuido el fomento de una reciente prohibición de la caza en recintos cerrados en Botswana. También han contribuido a la redacción de leyes sobre el comercio de productos del rinoceronte y otras especies salvajes en China y Mozambique.
Pero lo cierto es que las redacciones africanas con pocos recursos no suelen contar con la tecnología ni los conocimientos digitales para construir nuevas herramientas online.
Es por ello por lo que el programa de innovación digital de AMI —e iniciativas similares por parte de Google, la fundación Bill & Melinda Gates y benefactores de menor envergadura como Indigo Trust— están construyendo sistemas de apoyo externo para ayudar a las redacciones de estos medios a dar el salto a un futuro digital.
Estos donantes también se están centrando en introducir los nuevos enfoques del periodismo de datos en medios tradicionales. Están ayudando a los periodistas a utilizar información digital de acceso público, proveniente de fuentes como censos o presupuestos del gobierno, para construir herramientas que asistan a la ciudadanía en la toma de decisiones más informadas sobre problemas que que les afectan a diario.
Entre quienes están ayudando a impulsar este enfoque desde las nuevas tecnologías está Code for Africa, una red de laboratorios tecnológicos municipales para países de todo el continente que tienen como objetivo fomentar la innovación y trabajar con medios y redes de periodismo ciudadano, de modo que puedan superar la brecha digital.
Code for South Africa (C4SA) está ayudando a todos, desde el periódico Ziwaphi —con sede en un barrio marginal producto del apartheid— y su proyecto de alertas de cólera, hasta medios nacionales de comunicación, como el Mail & Guardian o el City Press.
«Los medios saben que están en crisis. Ven amenazado su modelo de negocio basado en la publicidad a medida que su público se pasa a internet, pero la innovación digital sigue siendo difícil de vender», afirma Adi Eyal, director de C4SA. «El progreso es horriblemente lento porque muchos dueños de medios africanos se muestran indecisos a la hora de invertir sin antes saber cómo generarán ingresos estos nuevos modelos.
»A consecuencia de ello, la mayoría de lo que las redacciones sudafricanas llaman periodismo de datos de producción propia, en realidad, no es más que visualización. Están creando muy poca información útil y prácticamente nada en lo que se refiere a herramientas informativas que la gente pueda usar en la toma de decisiones. La inversión en un solo proyecto es significativa, así que es importante que las herramientas que se están elaborando sean duraderas, para que las redacciones puedan utilizarlas para informar sobre problemas y la gente pueda actuar».
El progreso será extremadamente lento, pero aun así los cimientos se van colocando poco a poco, a medida que los «rizomas» —conjuntos de datos de todas partes de África— se recolectan y cotejan en el portal African Open Data, para que sean utilizados tanto por periodistas de redacción como por gente que sepa programar. Tener estos datos supone la posibilidad de crear aplicaciones y herramientas que servirán para construir comunidades y generar ingresos.
C4SA también está construyendo la infraestructura «invisible» de soporte para ayudar a las redacciones a construir nuevas herramientas de forma rápida y barata. Esto incluye el apoyo a iniciativas como OpenAfrica, que ayuda a las redacciones a digitalizar y extraer datos de documentos fuente. C4SA también ha construido una serie de interfaces de programación de aplicaciones (API) de lectura mecánica ricas en datos que los periodistas pueden incorporar fácilmente a sus apps de móvil o páginas web. Las API accionan herramientas como WaziMap, que utiliza censos, elecciones y otros datos para ayudar a los periodistas a investigar a fondo las estructuras de las comunidades a nivel de distritos locales. Cada uno de estos recursos es una herramienta no solo para los medios, sino también para activistas ciudadanos y vigilantes del interés público, afirman Arenstein.
En una columna reciente sobre el futuro de los periódicos, Ferial Haffajee, editor de City Press, un periódico dominical sudafricano que está pasando por dificultades para reinventarse en la era digital, escribía: «Nada es lo que era. Casi nada es lo que parece. Tenemos un futuro, y es muy seductor». Y solo hace falta ver los smartphones en botellas y los drones impresos en 3D para entender que este futuro se está convirtiendo, redacción a redacción, proyecto a proyecto, en realidad.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Raymond Joseph es un periodista independiente con base en Ciudad del Cabo. Está en el consejo de Big Issue Sudáfrica y tuitea en @rayjoe
This article originally appeared in the autumn 2014 issue of Index on Censorship magazine
Traducción de Arrate Hidalgo
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”top”][vc_column width=”1/3″][vc_custom_heading text=”Seeing the future of journalism” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2Fnewsite02may%2F2014%2F09%2Fseeing-the-future-of-journalism%2F|||”][vc_column_text]While debates on the future of the media tend to focus solely on new technology and downward financial pressures, we ask: will the public end up knowing more or less? Who will hold power to account? The subject is tackled from all angles, from our writers from across the globe.
With: Iona Craig, Taylor Walker, Will Gore[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”80562″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://www.indexoncensorship.org/newsite02may/2014/09/seeing-the-future-of-journalism/”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1481888488328{padding-bottom: 50px !important;}”][vc_custom_heading text=”Subscribe” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2Fnewsite02may%2Fsubscribe%2F|||”][vc_column_text]In print, online. In your mailbox, on your iPad.
Subscription options from £18 or just £1.49 in the App Store for a digital issue.
Every subscriber helps support Index on Censorship’s projects around the world.
 SUBSCRIBE NOW[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
SUBSCRIBE NOW[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
03 May 18 | Campaigns -- Featured, Media Freedom, media freedom featured, Statements
[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”100187″ img_size=”full” add_caption=”yes”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”98320″ img_size=”full” add_caption=”yes”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text]Index on Censorship welcomes the new proposal from the European Commission, which would make it possible to withhold EU funding from a member state that does not have a credible and functioning legal system.
“The proposal aims to ensure that member states live up to EU standards. To achieve that it must also require that states safeguard media freedom”, said Joy Hyvarinen, head of advocacy at Index. “A free media is essential for holding state authorities, including their legal system, accountable.”
Index is extremely concerned about the state of media freedom in the EU, including the unsolved murders of two investigative journalists (Daphne Caruana Galizia in Malta and Jan Kuciak in Slovakia) and 223 media freedom violations reported to Mapping Media Freedom, Index’s press freedom monitoring platform, in the last seven months .[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
03 May 18 | Europe and Central Asia, Mapping Media Freedom, Media Freedom, media freedom featured, News and features, Serbia
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
It’s been six months since Južne Vesti, the most popular news website in southern Serbia, was subject to severe and inexplicably long tax inspections. This was their fifth such investigation in five years. Their clients and advertisers have also been pressured, and their family members harassed and intimidated. These frequent, months-long visits are exhausting for employees, keeping them away from their regular day-to-day work. Inspectors have never established any irregularities nor has the website ever been penalised. Nonetheless, controls have intensified.
“It’s difficult for me to believe that the motives behind so many frequent and intense inspections are anything but political,” Predrag Blagojević, editor-in-chief of Južne Vesti told Mapping Media Freedom. But what was the trigger?
The first tax inspector knocked on Južne Vesti’s door in December 2013, right after the portal ran a story about Zoran Perišić, then mayor of the city of Niš, who hid his salary from anti-corruption investigators, Blagojević explained. Perišić asked the portal not to run the piece. “Why don’t you reveal incomes of Južne Vesti?” he asked. Blagojević let Perišić know that all the data was publicly available through the Business Registers Agency website. A few days later, after an anonymous tip, tax inspectors came looking for documents related to Južne Vesti’s incomes. Four months later, the website was told that “there were no irregularities found”. This was just the first in a series of inspections.
In an interview, Blagojević said state pressure on the media — like in the similar case of the weekly Vranjske which was forced to shut down — is dangerous and deceitful because the government can always justify it as “the rule of law”. There are few witnesses willing to publicly testify about the pressures they’re exposed to because people fear challenging the Tax Administration.
“They are chasing away our clients and by doing so, cutting our incomes, killing us financially in a way that even well-informed citizens can’t notice,” Blagojević said. “And if we give up in the end, our prime minister will say — just like in the case of Vranjske newspaper — that ‘they didn’t survive the market game’.”
After Južne Vesti informed the public about extensive audits followed by threats and intimidation of their clients and their family members, the Independent Journalists’ Association of Serbia (NUNS) issued a strong condemnation, demanding prime minister Ana Brnabić end the campaign of government pressure on Južne Vesti. The same letter was sent to the European Commission, the European Federation of Journalists and other international organisations.
The OSCE representative on freedom of the media Harlem Désir, who visited Serbia to discuss media freedom issues with Serbia’s highest officials — president Vučić and prime minister Brnabić — and media representatives, was also told about the problems and pressures that Južne Vesti has been struggling with.
Following the meetings with Désir, Brnabić stated that she asked the director of tax administration to “stop the controls if they are not needed”. At the time, there was only one tax inspector working on the case. On the very next day, Južne Vesti counted at least 14 new inspectors visiting their advertisers and business partners.
The president of NUNS, Slaviša Lekić, told Mapping Media Freedom that their public appeal to the prime minister and her conversation with tax authorities happened to coincide with intensified and extended inspection of Južne Vesti. “I want to believe it was a coincidence.”
Blagojević thinks that the real message is that Brnabić’s statement on the inspections actually conveys that there is no rule of law in Serbia. “How can a prime minister ask for the dismissal of tax controls? It means that she can make similar demands for other companies or individuals,” the editor explained. Blagojević also said he wonders if the prime minister knows that the tax administration is conducting investigations where none are needed.
The Serbian state secretary for media, Aleksandar Gajović, invited Južne Vesti to contact him in writing regarding their case. But Blagojević believes if Gajović really wanted to help, he would have contacted the management of the website himself instead of publicly inviting them to write to him. “These kinds of statements stultify all currently existing legal forms, and state secretary’s engagement in the production of new documents, such as Serbia’s new media strategy, clearly suspend everything that was achieved so far.”
NUNS strongly opposed the draft of Serbia’s new media strategy, which has yet to be released to the public. The union demanded a new strategy document be drafted because the first has been, according to NUNS, based on the interests of government officials and not the public’s right to information. “It is completely unacceptable,” Lekić said. “If it gets passed, it means that the state is coming back to the media and position of journalists and media organisations will be far worse than today, although that seems unthinkable now.”
If renationalisation of the media is the goal of Serbia’s government, the strategy that would run counter to the country’s media reform and privatisation laws.
Other media organisations and associations have also criticised the draft document. Many resigned from the working group that had been established to prepare the draft strategy. Representatives of those groups said they believe that the new document will only worsen the already worrying condition of media freedom in Serbia.
In the wake of Désir’s visit to the country, Brnabić announced on 24 April that the government’s media strategy would be put on hold because the working group that created the first draft was “illegitimate” due to the absence of relevant media associations’ representatives. It is unclear what the next steps in the development of the strategy will be or who will devise it.
The latest Serbia Human Rights report issued by the US department of state said that “while independent media organisations generally were active and expressed a wide range of views, there were reports that the government pressured media by withholding advertising, abusing tax audits, and restricting access to public information”.
But Južne Vesti is not the only organisation to face financial losses due to pressure from tax authorities. One of the consequences of intensive inspections into the publication and its business partners is that they paid 600,000 dinars (€5,079) less taxes for the first quarter of 2018. “We simply couldn’t deliver some services because we have to deal with nonsense,” Blagojević said.
Despite the near-constant pressures, Južne Vesti gained support from colleagues, citizens and civic activists who got in touch, asking how to help, offering expert advice and legal aid. “There is not much we can do. We are sure that everything is clear on our side and we have no concerns about that,” Blagojević says.
Južne Vesti never asked inspectors to end their investigations, but rather demanded they do not overstep their legal authorisation, that they stop intimidating their clients, advertisers and suppliers. The editor-in-chief said he is worried that the tax administration is ceasing to be an institution that works in the public interest and becoming a weapon in the hands of authorities.
Lekić notes that the “virus of fear”, which was thought to have been eradicated or suppressed, has infected almost all of Serbia’s journalists. “And that is dangerous for our society, especially when common citizens mostly expect journalists to be what the citizens themselves are not: truthful, brave and to represent the public interest.”
“Media freedom is deeply related with media sustainability, which means the situation is catastrophic,” Blagojević said. For the last three years, Serbia’s IREX global Media Sustainability Index is lower than it was in 2000, the last year of Milošević’s dictatorship, when it had been considered to be the worst possible. “I think it illustrates best the condition of media freedom in Serbia.”[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”4″ element_width=”6″ grid_id=”vc_gid:1525340385482-07b627f0-df12-5″][/vc_column][/vc_row]
03 May 18 | Campaigns -- Featured, Index Reports, Press Releases
[vc_row][vc_column][vc_column_text]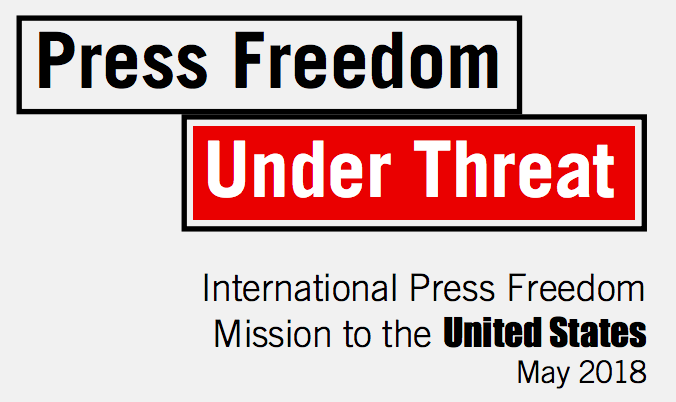
- Threats to media increased during the Obama administration, which brought record number of whistleblower prosecutions.
- President Trump’s verbal attacks on the media have worsened a hostile climate to the press.
- Journalists’ ability to report is being undermined by attacks, arrests, border stops, searches of devices, prosecution of whistleblowers and restrictions on the release of public information.
- Latest report comes after US falls two places on the RSF World Press Freedom Index.
The United States media – one of the best protected in the world – is facing challenges that threaten the freedom of the press. This is the finding of an unprecedented press freedom mission that took place in January 2018, one year after President Donald J. Trump’s inauguration.
The mission’s report was published on May 3, 2018, World Press Freedom Day. It shows that President’s Trump’s attacks on the media, via his Twitter account and in press conferences, are exacerbating an already hostile environment for journalists in the US.
By openly and aggressively accusing journalists and media outlets of lying and producing ‘fake news’, the current US administration risks undermining the First Amendment and creating a culture of intimidation and hostility where journalists find themselves less safe.
However, the report also identifies threats to the media that pre-date Trump. Many were present under the Obama administration, which used the Espionage Act 1917 to bring a record number of whistleblower prosecutions.
Other major threats to media freedom in the US include:
- A failure by law enforcement officials to recognise the rights of journalists to report freely on events of public interest. Journalists have been arrested and even assaulted by law enforcement officials at a local and state level, while covering protests.
- An increase in border stop and searches. Journalists have been asked to hand over electronic devices, detained or even denied entry to the US.
- A slow and unresponsive freedom of information system, which is preventing the release of information that is in the public interest.
Quotes from participating organisations:
Jodie Ginsberg, Chief Executive Officer, Index on Censorship said:
“The pressures that journalists are facing in the US are reflective of the toxic atmosphere toward journalism being stoked by global leaders. Animosity toward the press is undermining the public’s right to information.”
Courtney Radsch, Advocacy Director, CPJ said:
“The President’s hostility towards the press is trickling down to states and local communities, where officials are refusing interviews, denigrating the press, and obstructing access to information.
“This report should be a wake-up call to everyone—especially those in power—to the very real threats to freedom of the press in the U.S.”
Thomas Hughes, Executive Director, ARTICLE 19 said:
“The alarming rise in threats to press freedom in the US over recent years must be challenged. Not only do these threats impact on freedom of expression in the US, but they have repercussions around the world.
“A free press is a vital part of democracy. The rights of US journalists must be protected so that they can continue to report freely on matters of public interest and hold the powerful to account.
Annie Game, Executive Director, IFEX said:
“Members of IFEX know from experience that efforts to control, degrade and disable a free press will always be met with great gestures of solidarity and resistance, and it will be no different in the US.”
Christophe Deloire, RSF Secretary General said:
“This joint report highlights the very real threats journalists are facing in the country of the First Amendment. But what is increasingly alarming is President Trump’s constant media bashing. Trump himself is dangerous for press freedom, but the Trumpisation of the treatment of journalists at the local level is equally, if not more, dangerous.”
Martha Steffens, IPI North American Chair said:
“All across the US we are feeling the effects of a relentless attack on the role of the press in our society. The constant bashing out of Washington is emboldening local officials to obstruct and interfere with the important watchdog role of the media. It is clearly an attempt to discredit the media in an attempt to divert attention from government mismanagement or wrongdoing. A great America depends on unfettered freedom of the press”
The full report is available here.
Contact
For media interviews, please contact:
RSF: Margaux Ewen, RSF North America Director [email protected]
Index: Sean Gallagher, Head of Content, [email protected]
IPI: Martha Steffens, IPI North America Committee chair, [email protected]
ARTICLE 19: Pam Cowburn, Communications Consultant [email protected]
Notes to Editor
- The 2018 press mission was organised by the Committee to Protect Journalists (CPJ) and IFEX, and included ARTICLE 19, Index on Censorship, International Press Institute (IPI) and Reporters Without Borders (RSF – Reporters Sans Frontières).
- The mission took place between January 15-19. It included fact-finding visits to Columbia and St. Louis in Missouri, and Houston in Texas; remote interviews with journalists in Wisconsin and Illinois; and meetings with senior policymakers and national media representatives in Washington.
- In April 2018, it was announced that the United States had fallen two places in Reporters Without Borders’ (RSF) 2018 World Press Freedom Index. It is now ranked 45 out of 180 countries for press freedom.
- In 2017, 30 press freedom groups came together to create the US Press Freedom Tracker, which documents press violations in the US. These violations include journalists being arrested, charged, stopped at borders or having their devices seized and searched. Visit https://pressfreedomtracker.us to access this information.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
02 May 18 | Index in the Press
Imagine if Christiane Amanpour and Kate Adie were arrested for supporting ‘terrorist organizations’ or if Mehdi Hassan and Oprah Winfrey were sentenced to life in the highest security prison for ‘plotting to overthrow the state’. This may seem wildly far-fetched, but in Turkey, this is exactly what is happening. Read in full.
01 May 18 | Index in the Press
Evening Standard editor and former Chancellor of the Exchequer George Osborne has warned that proposed Data Protection Bill cost amendments would be a “body blow” to the regional press. Read in full.
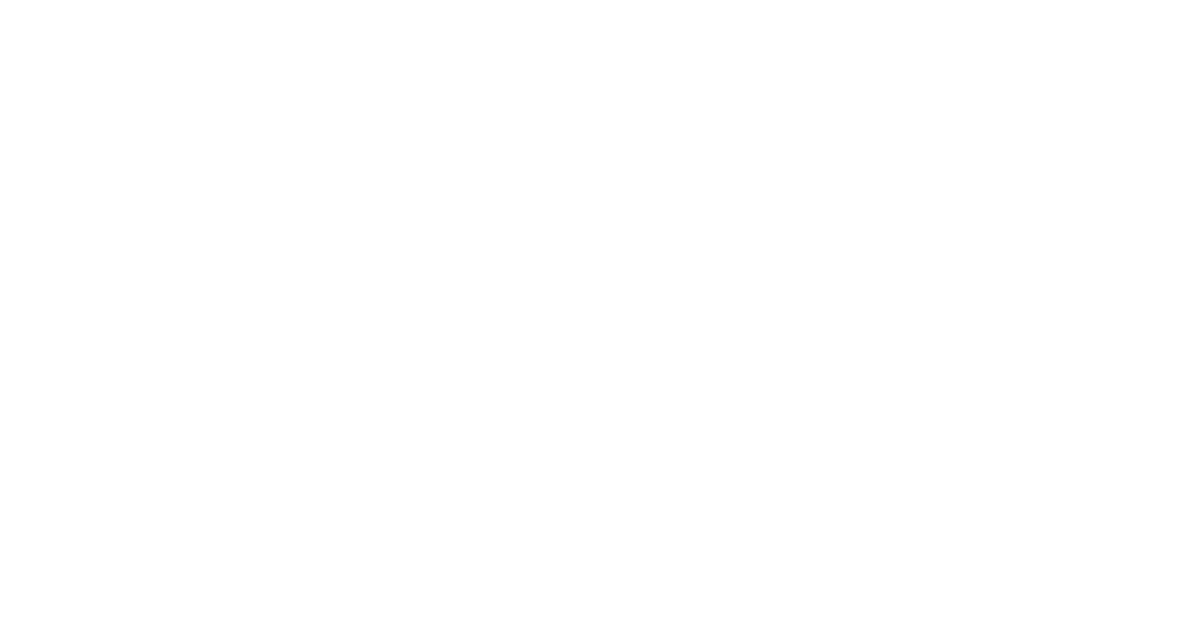

![]() SUBSCRIBE NOW[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
SUBSCRIBE NOW[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]