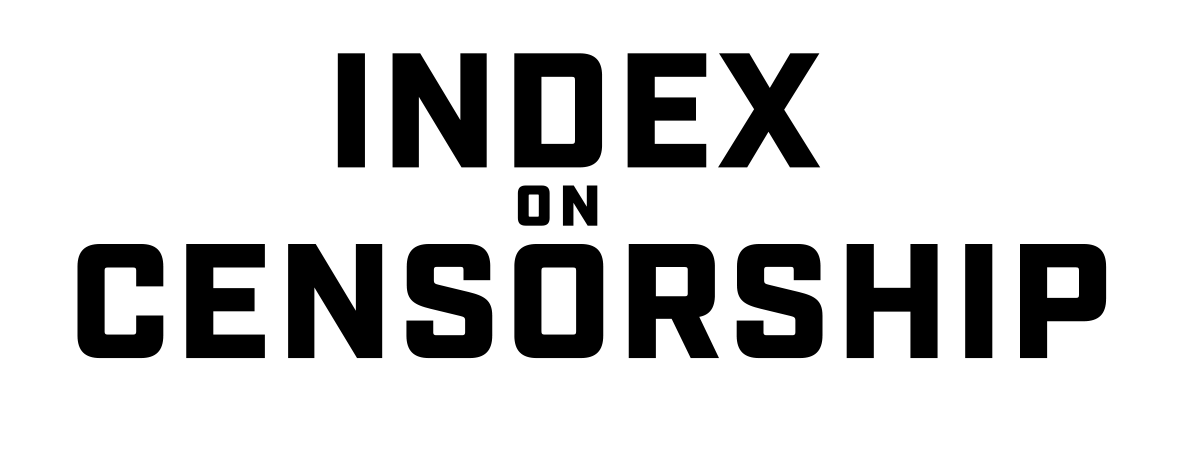3 May 2018 | Journalism Toolbox Spanish
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Los egipcios lograron hacer oír sus voces alrededor del mundo durante el levantamiento, pese a las restricciones a internet impuestas por el gobierno. Jillian C York informa”][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

La bandera egipcia ondea en la plaza Tahrir, Egipto, durante las manifestaciones de 2011, Maged Helal/Flickr
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
En el mundo árabe, la censura en internet es lo normal. Solo un puñado de gobiernos han conseguido evitar la tentación de filtrar el acceso público a webs políticas y redes sociales. Hasta finales de enero, Egipto se contaba entre estos gobiernos, contentándose con vigilar el tráfico y arrestar a blogueros, pero sin denegar el acceso.
Tras el levantamiento popular, dejó de ser así. El 26 de enero, solo 24 horas después de que comenzaran las manifestaciones, Egipto puso un veto a Facebook en todos los proveedores de servicios de internet (ISP). Al día siguiente le tocó a Twitter y, al otro, internet al completo.
La decisión del gobierno de cortar el acceso a internet es un claro indicio de que este lo veía como una posible amenaza: antes de que empezasen las manifestaciones, los egipcios expertos en redes y política habían estado utilizando su influencia para coordinar protestas, sin dejar de lado las actividades en el mundo analógico. Grupos populares de Facebook como «Todos Somos Jaled Said» bullían de actividad. En cierto momento se publicó un documento de Google para guardar los datos de contacto de los miembros del grupo, en caso de que se bloquease Facebook. Pocos sospechaban que la prohibición se extendería a todo internet.
Del 28 al 31 de enero, una valiente ISP, Noor, siguió conectada. Entre sus usuarios se encontraban periodistas y activistas locales que tuitearon todo lo que pudieron, compartiendo información que recibían de amigos que les llamaban por teléfono desde las calles. Los geeks egipcios se movilizaron rápidamente para montar conexiones de módem por línea conmutada y publicaron los detalles en blogs.
Entonces, el 1 de febrero temprano, desconectaron Noor también —el último bastión de conexión—, dejando a los egipcios y, por extensión, a buena parte del mundo a oscuras. Sin noticias de las calles, muchos de los que observaban estaban confusos, sin saber en qué canales de información podían confiar. Google y Twitter no tardaron en publicar un comunicado conjunto, explicando en detalle un nuevo servicio que permitiría a cualquier persona en Egipto llamar a un número internacional y dejar un mensaje de voz que después se haría llegar a todo el mundo a través de Twitter. A pesar de que el servicio recibió algunas llamadas, y de que la comunidad internacional traducía rápidamente tuits del árabe al inglés, la ausencia de conexión a internet significaba que no había mucho que nadie pudiera hacer para asegurarse de que los egipcios se enteraban de la iniciativa.
Por supuesto, aun sin internet, las protestas continuaron. Pese a la prohibición de SMS y redes de móvil, miles se congregaron en la plaza Tahrir y en espacios públicos alrededor de Egipto. Cuando volvió la conexión a internet el 3 de febrero, algunas personas afirmaron que si habían tomado las calles fue precisamente por el apagón: al no poder escribir y compartir con el mundo lo que estaba pasando, decidieron formar parte.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Aunque puede que internet nunca sea la gota que colme el vaso, tampoco debemos menospreciar su papel. Ahí está, por ejemplo, el documento de Google que subieron a Facebook el 22 de enero. Ese documento —como su homólogo en papel, un panfleto que circuló por las calles de El Cairo— compartía información logística, como qué hacer en caso de gas lacrimógeno y dónde reunirse en el centro de la ciudad. Pero, al contrario que su primo de papel, el documento digital no costaba dinero y podía actualizarse fácilmente a tiempo real, de forma colaborativa, facilitándole las cosas a su creador. Lo mismo puede decirse de Facebook: antes de su aparición, los activistas tenían que hacer unas 30 o 40 llamadas de teléfono cada vez que organizaban algo; ahora una actualización de Facebook puede llegar a miles de personas. De hecho, una actualización para las protestas programadas para el 28 de enero recibió 400.000 respuestas.
No es solo el activismo, sino también la diseminación de información lo que convierte a internet en un elemento clave de estos tiempos de agitación. En Túnez, las protestas proliferaron durante casi tres semanas antes de que se hicieran eco los medios internacionales, pero eso no impidió que los internautas tunecinos siguieran informando. Varios periodistas locales llenaron las lagunas de información publicando fotos en blogs, subiendo vídeos a Facebook y, sí, tuiteando. Los medios de comunicación, a medida que comenzaban a informar sobre los disturbios, se percataron de lo valiosos que eran estos reporteros locales, y a menudo utilizaban sus actualizaciones como fuentes principales.
Al Jazeera, en concreto, cumplió una función especial gracias a su capacidad de difusión por satélite a Túnez, a menudo incluyendo contenido de las redes sociales en sus informativos.
El regreso de internet a Egipto el 3 de febrero coincidió con espantosas escenas de violencia, mayoritariamente perpetrada por matones a sueldo pro-Mubarak. Aunque para entonces los medios ya habían descendido sobre El Cairo, cuando al atardecer los reporteros se retiraban a sus hoteles, cumpliendo el toque de queda en vigor en todo el país, fueron los valientes manifestantes, móviles en mano, los que pudieron informar desde las calles. Y fueron sus voces, las voces de la gente de Egipto, las que se escucharon alrededor del mundo.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Jillian C York es investigadora y bloguera especializada en la censura de internet en Oriente Próximo y el norte de África.
This article originally appeared in the spring 2011 issue of Index on Censorship magazine
Traducción de Arrate Hidalgo
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”top”][vc_column width=”1/3″][vc_custom_heading text=”The net effect” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2F2011%2F03%2Fthe-net-effect-2%2F|||”][vc_column_text]Our special report explores how technology continues to transform the culture of activism, but also how it’s not popular to view it more cautiously as past of a long game.
With: Evgeny Morozov; Danny O’Brien; Dubravka Ugresic[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”89160″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=” https://www.indexoncensorship.org/2011/03/the-net-effect-2/”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1481888488328{padding-bottom: 50px !important;}”][vc_custom_heading text=”Subscribe” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2Fsubscribe%2F|||”][vc_column_text]In print, online. In your mailbox, on your iPad.
Subscription options from £18 or just £1.49 in the App Store for a digital issue.
Every subscriber helps support Index on Censorship’s projects around the world.
 SUBSCRIBE NOW[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
SUBSCRIBE NOW[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
3 May 2018 | Journalism Toolbox Spanish
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Ex director de la fiscalía pública de Inglaterra y Gales, y recién investido como caballero, Sir Keir Starmer habla del derecho a ofender, de los retos legislativos de las redes sociales y de la protección de informantes con Rachael Jolley, editora de Index”][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Sir Keir Starmer, Chris McAndrew/Wikimedia Commons
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Sir Keir Starmer no es de los que esquivan los desafíos, ni de los que gustan de tirarse a la bartola. No por nada aceptó el puesto de director de la fiscalía pública (DPP en sus siglas en inglés) de Inglaterra y Gales, supervisando el servicio de fiscalía, un trabajo que algunos han descrito como «un regalo envenenado». Durante los cinco años que estuvo en el puesto, apareció en televisión más a menudo que sus predecesores y ayudó a crear conciencia sobre su papel. También supervisó la puesta en marcha de nuevas directrices para fiscales en casos de maltrato a mujeres y niñas, abusos sexuales a niños y casos relacionados con las redes sociales. Sir Keir es una de esas personas increíblemente brillantes, con la capacidad de hablar de ideas complejas y llegar hasta el tuétano, todo ello usando un lenguaje práctico que quienes no son abogados pueden entender perfectamente. Esta es una habilidad que tal vez lo pertreche bien para un cambio de dirección, en caso, como se ha planteando, de que se presente a miembro del parlamento por el partido laborista en las próximas elecciones generales británicas de 2015.
Sentado en la sala de juntas en Doughty Street, un gran bufete especializado en libertades civiles y derechos humanos, está instantáneamente relajado, pese a la evidente multitud de cosas que reclaman su tiempo. Además de sus casos diarios, acaba de aceptar un expediente del líder británico de la oposición Ed Miliband para analizar cómo se entrevista a las víctimas y los testigos en los procesos judiciales. Al mismo tiempo, está preparándose para unirse a una investigación de genocidio postconflicto con el equipo legal de Croacia en el Tribunal Internacional de Justicia. Cuando pasamos por al lado de unos televisores que retransmiten un debate sobre si los agentes de policía armados deberían llevar puestas cámaras de vídeo en el futuro, comenta que «es algo positivo». «Hasta con la mejor de las intenciones, intentar recordar lo sucedido está sembrado de dificultades».
Nos acomodamos para hablar sobre un tema distinto, si bien uno en el que invirtió un tiempo considerable durante su puesto como DPP: considerar nuevas directrices para la policía en torno a las redes sociales, así como la función que estas han de cumplir en la sociedad en el futuro. Cree que no ha habido suficiente debate político alrededor de cómo habría que cambiar las leyes que se han quedado obsoletas en este ámbito.
«Lo primero de todo es que no ha habido un debate político sobre cuáles deberían ser los límites de la libre expresión en esta nueva era. No lo ha habido, simple y llanamente. Ha habido debates en el pasado sobre la libertad de expresión y el derecho penal, o sobre la libertad de expresión y el orden público, y ha suscitado opiniones muy enérgicas sobre el punto en el que habría que trazar la línea. Pero ni siquiera hemos tenido el otro debate. Así que nos encontramos en un momento muy peculiar».
Le preocupa que los políticos no parezcan tener este tema concreto en sus programas, y que no los ve «con ganas». Menciona, como ya lo ha hecho en público con regularidad, que en Inglaterra y Gales la policía sigue recurriendo a la Ley de comunicaciones de 2003, que se remonta a legislación diseñada en 1930 para proteger las sensibilidades de las operadoras que conectaban llamadas en las centrales telefónicas.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
A la pregunta de si cree que hay proyectos legislativos en ciernes, responde: «No esperaría que se hicieran públicos antes de las elecciones y, hasta donde yo sé, ninguno de los partidos está poniéndose en forma para hacerles frente». Está convencido de que esta problemática área de la ley ha de tenerse más en cuenta. «Creo que tenemos que tener un debate abierto acerca de cuáles son los límites. Ahora mismo estamos utilizando legislación anticuada para intentar lidiar con un nuevo fenómeno».
El auge en crecimiento de las redes sociales provoca multitud de preguntas, afirma Sir Keir. Una de las formas en las que hemos juzgado el lenguaje, el debate y la ofensa en el pasado es según dónde se diga; por ejemplo, en casa, en el trabajo o en un espacio público. La ubicación es relevante por el número de personas que habrían escuchado la conversación. Ahora la gente puede mandar tuits o publicar estados desde su dormitorio, y el elemento de dónde se está cuando se hacen los comentarios no cambia mucho las cosas. Otro factor es que la gente se comunica de forma distinta por redes sociales que como lo harían cara a cara; a veces más abiertamente, otras de forma más descortés, o más sincera, quizás más ofensiva. «Por lo tanto», dice Sir Keir, «se arriesgan más, utilizan un lenguaje distinto, y esto a su vez suscita otras cuestiones».
Añade: «Es especialmente complicado, porque hasta ahora, a grandes rasgos, la libre expresión la habían gobernado factores como dónde dices lo que dices y cuál ha sido la reacción. Ahora, gran parte está cubierta por la Ley de orden público, que no es donde normalmente buscarías una cláusula sobre libre expresión. Pero todo eso iba sobre si lo que dices perturba el orden público y, por lo tanto, hablando en general, puedes decir mucho más en el salón de tu casa que en la calle. Puedes decir muchas cosas mientras no provoquen que la gente quiera ponerse a causar disturbios, pero no si tienen este efecto. Es cierto que se ha discutido sobre si eso está bien o mal, pero este equilibrio se ha mantenido en mayor o menor medida durante muchos años».
¿Dónde nos deja todo esto? «El debate que vamos a tener que resolver es el siguiente: cuál es el equilibrio adecuado entre el derecho penal y la libertad de expresión en lo concerniente a las redes sociales? Y este debate apenas ha comenzado».
De cara al futuro, aún quedan muchos retos, y Starmer, como la mayoría de la gente, no tiene claro cómo serán o de qué forma se utilizarán las redes sociales dentro de diez años, o el impacto que tendrán esos cambios.
«¿En qué acabará todo? No lo sé, pero creo que no hay vuelta atrás, y por eso a primera vista cualquiera es libre de difundir su vida de un modo que antes, simplemente, no era posible. En el pasado, si alguien quería que cientos de miles de personas supieran lo que pensaba, a menos que utilizase un medio de difusión establecido, no podía hacerlo; ahora lo puedes hacer desde tu salón. No hay vuelta atrás. No hay ni la más remota posibilidad de una vuelta atrás».
A nivel global existen debates sobre el rol de las redes sociales en la «vigilancia» o el borrado de contenido y los momentos en los que esto podría ser o no necesario.
Nadie insinuaría que las plataformas no tienen ningún tipo de rol en lo que se «retransmite», asevera Starmer, y su test está relacionado con el principio del perjuicio: «Si [los mensajes o tuits] son explícitos y contienen amenazas auténticas de asesinato, o amenazas terroristas, no creo que un proveedor de servicios hiciera otra cosa que no fuera eliminarlos rápidamente. Así que alguien que diga que no hay ningún tipo de responsabilidad, creo yo, olvida que, en esas circunstancias, no creo que haya un solo proveedor de servicios que no lo quitase. Es lo que hacen en todas las demás situaciones».
Como indica, estas plataformas operan a nivel global, y la pregunta es, por lo tanto, a qué leyes o normas sociales se atienen. «¿Aplicamos el test en el país más restrictivo de todos y luego lo aplicamos a todos los demás, asegurándonos así de que no se quebranta la ley penal de ningún sitio, lo cual significa que estaríamos todos sujetos a una legislación de la libertad de expresión extremadamente restrictiva? ¿O vamos a por la más generosa, lo que significa que es probable que violemos leyes estatales en numerosas ocasiones?».
Reconoce que es probable que no vaya a desarrollarse un derecho penal internacional en este ámbito y, por lo tanto, si va a haber algún tipo de intervención de la justicia penal, esta dependerá de leyes nacionales. Así que no es tan sencillo cuando se trata de una plataforma global. «Sí que complica bastante la vida cuando hablamos de comunicaciones que dan la vuelta al mundo a gran velocidad».
Y añade: «Existen normas internacionales sobre ciertos tipos de conductas, normalmente en lo que respecta al maltrato. Es posible que a medida que pase el tiempo tengan que desarrollarse normas internacionales, y podría decirse que existe un acuerdo emergente de que estos son, como mínimo, los contornos de lo que debería estar a disposición de todos».
Pese a ser un firme defensor de la libre expresión, no cree en una sociedad sin leyes ni en la libertad total. «No puede existir una zona sin ley. Dejando totalmente aparte las amenazas de terrorismo y las amenazas reales de violencia, amenazas de peso que es probable que se lleven a cabo, también están las órdenes judiciales. ¿Qué hacemos con el anonimato de una víctima de violación? Existen razones para que las víctimas de estos casos tan delicados se mantengan en el anonimato, y si vas y dices que no importa que se quebrante la orden judicial porque estás usando las redes sociales, lo que haces es socavar completamente los sistemas judicial y penal, y retirar la protección que les corresponde a víctimas en situaciones de alta vulnerabilidad».
Starmer ha obtenido amplio reconocimiento por haber ayudado a instaurar una cultura de mayor transparencia en el Servicio de Enjuiciamientos de la Corona (CPS en inglés) mientras fue su director. Concuerda en que la posición cambió mientras él estuvo en el cargo: «Creo sinceramente y tengo la esperanza de que la gente también pueda decir que el CPS es hoy una organización mucho más transparente de lo que jamás lo fue en el pasado. Creo que ha hecho mucho bien. Y creo que la gente confía más en una organización que da explicaciones más a menudo».
También cree que toda la sociedad británica y sus instituciones han experimentado un cambio de dirección hacia una mayor transparencia, y hacia una creencia en la importancia de explicar decisiones y debatirlas abiertamente. «En mi antiguo puesto como director de la fiscalía, por ejemplo, antes se veía como algo negativo que se debatiese públicamente si el DPP había hecho algo bien o mal. Algunos creían que era mejor que no hubiera debate, antes que tener transparencia y asumir responsabilidades. Estoy en profundo desacuerdo con eso, pero es algo que creo que ya hemos dejado atrás».
Y cuando sale el tema de los informantes, debatimos sobre si en la legislación inglesa hay suficiente protección para las personas que deciden «filtrar» información en pos del bien común.
«Creo que cuando las leyes sobre informantes se aplican como es debido, funcionan bastante bien. Los problemas llegan con lo que la gente percibe que otorga esa protección o cuándo se puede decir que está mal aplicada. No digo que no puedan mejorarse las leyes. Siempre hay que tenerlas presentes y comprobar que están funcionando bien en la práctica, pero es importante la existencia de una protección legal, como también es importante que todo el mundo la aprecie. Creo que mucha gente sigue partiendo de la idea, mal entendida, de que si filtras información clasificada estás obrando mal y que eso es algo que no puedes hacer».
Según esto, habría una confusión en el mismo centro de la sociedad, según la cual si alguien ha quebrantado la ley para hacer llegar información vital al dominio público, por necesidad ha hecho algo malo. «La única razón por la que se protege a quienes filtran información es que han tenido que hacer algo malo para hacer llegar la información adonde ellos creen que debería estar. Por lo tanto, la idea de que si alguien ha violado la ley tiene que estar necesariamente equivocado es un argumento estéril».
El debate sobre la libertad de expresión a menudo es muy diferente en Reino Unido del de, pongamos, EE.UU., donde enseñan sobre la Primera Enmienda a los niños en los colegios como parte de sus lecciones de historia, y en las que se la presenta como el núcleo mismo de los derechos y la imagen que la nación tiene de sí misma. Sobre si cree que los británicos deberían tener una constitución por escrito y una Primera Enmienda, Starmer responde: «Si vas a Estados Unidos te darás cuenta de que allí hay un sentimiento muy fuerte respecto a la extrema importancia de la libertad de expresión. Aquí no tenemos de eso, y en parte se debe a nuestra historia. Creo que tener un sistema legal corriente, sin derechos positivos, no resuena igual. Lo cierto es que no podemos afirmar que tuviéramos un derecho positivo a la libre expresión hasta que llegó la Ley de derechos humanos, y fue hace 14 años cuando realmente entró en vigor, en el año 2000».
Dado lo altamente emocional del debate sobre la Ley de derechos humanos en los medios ingleses —y a nivel de Reino Unido, hasta cierto punto—, mayoritariamente de tono negativo, no sorprende que Starmer reconozca que el público no la ve como una fuerza positiva, ni entiende lo que esta abarca. «Soy un firme partidario de la Ley de derechos humanos. No me gustaría verla revocada ni enmendada, pero podría aceptar que no hubo un debate lo bastante amplio cuando se aprobó. Creo que la gente no aprecia todo lo que esta constitución, y esta ley en concreto, les da en realidad».
Su entusiasta defensa de la Ley de derechos humanos ha atraído la atención de varios comentaristas de los medios de comunicación, que lo han puesto cara a cara con el lobby anti derechos humanos en algunos canales. Sin embargo, claramente, el tema le apasiona: «Creo que el Convenio Europeo y, por extensión, la Ley de derechos humanos están elaborados de forma muy inteligente. Si se dividen los derechos entre derechos absolutos y derechos restringidos, la libertad de expresión debería ser un derecho restringido. No acepto la idea de que se puede decir lo que uno quiera, cuando quiera, sin ningún tipo de límite. Tenerlo como derecho restringido al amparo del convenio y, por lo tanto, de la Ley de derechos humanos, me parece un enfoque prudente con el que el derecho queda asegurado. A partir de ahí, es cosa de quien quiera restringirlo razonar por qué hay que hacerlo, y en tal caso ha de ser necesario y proporcional. Creo que ese es un enfoque perfecto. En mi opinión, funciona muy bien y no me gustaría trastocarlo».
En esencia, cree que todo se reduce a lo siguiente: «La libertad de decir lo que otra gente quiere oír no es tan valioso y no sería tan polémico, porque nadie querría restringir la capacidad de esa persona para decir lo que quieren oír. Donde la libertad de expresión tiene miga es cuando dices cosas que los otros no quieren oír».
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Rachael Jolley es editora de Index on Censorship magazine
Breve biografía
Sir Key Starmer fue director de la fiscalía de Inglaterra y Gales de 2008 a 2013.
En 2007 el directorio Chambers & Partners lo nombró Consejero de la Reina del Año en el campo de los derechos humanos y el derecho público.
En 2005 ganó el premio Sydney Elland Goldsmith del Consejo de Abogados por su extraordinaria contribución a su trabajo altruista contra la pena de muerte por todo el Caribe.
Entre 2003 y 2008, Starmer fue consejero de derechos humanos de la Junta de la Policía de Irlanda del Norte.
Ha escrito varios libros de texto; entre ellos, Three Pillars of Liberty: Political Rights and Freedoms in the UK (1996), European Human Rights Law (1999), Criminal Justice, Police Powers and Human Rights (2001) y Human Rights Manual and Sourcebook for Africa (2005).
Prestó asesoramiento gratuito a los acusados en el caso McLibel.
This article originally appeared in the spring 2014 issue of Index on Censorship magazine
Traducción de Arrate Hidalgo
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”top”][vc_column width=”1/3″][vc_custom_heading text=”Censors on campus” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2F2012%2F09%2Fcensors-on-campus-2%2F|||”][vc_column_text]Our special report explores how wider society suffers when the space for academic freedom shrinks.
With: May Witwit; Sinfah Tunsarawuth; Bart Knols[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”39538″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://www.indexoncensorship.org/2012/09/censors-on-campus-2/”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1481888488328{padding-bottom: 50px !important;}”][vc_custom_heading text=”Subscribe” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2Fsubscribe%2F|||”][vc_column_text]In print, online. In your mailbox, on your iPad.
Subscription options from £18 or just £1.49 in the App Store for a digital issue.
Every subscriber helps support Index on Censorship’s projects around the world.
 SUBSCRIBE NOW[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
SUBSCRIBE NOW[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
3 May 2018 | Journalism Toolbox Spanish
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Denunciar abiertamente y arriesgarse a ofender: es la única forma de desafiar a la injusticia y evitar la censura”][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Una mujer mira por la ventana, Hernán Piñera/Flickr
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Irradia belleza. Una nariz franca y orgullosa que algunos aseguran insinúa el tamaño de sus atributos personales; es cierto: no lo de la nariz, sino lo de su belleza. Tiene una cara amable, sus ojos de color castaño oscuro miran a la cámara con añoranza, tiene unos labios seductores perfectamente perfilados. Osama bin Laden es guapo… y no le falta sex appeal.
No estoy de acuerdo con sus ideas políticas, creencias, valores, fundamentalismo islámico ni métodos de lidiar con la hostilidad que occidente sigue expresando contra el pueblo musulmán. Una hostilidad que sin duda contribuyó a su animadversión contra gente de todas partes.
Simplemente estoy expresando una opinión frívola y superficial. Cuando mis amigos me oyen decir que creo que Osama bin Laden está bastante follable, o me dan un golpetazo en el hombro y me dicen que me calle, o me preguntan: «¿Crees que te sienta bien el naranja y quieres acostumbrarte a estar encerrada en una jaula chamuscándote bajo el sol abrasador y de la que solo te dejarán cinco minutos de vez en cuando para hacer ejercicio?» No se referían a los fetiches sexuales de Osama, sino a las necesidades de Bush y Blair.
En mis horas bajas, Boris Johnson solía ponerme también, siendo superficiales otra vez, por su jovial pomposidad de inglés torpón. Tampoco estoy de acuerdo con su ideología. Cierto es que a Boris no lo acusan de hacer volar por los aires a gente inocente, y no vive en una cueva viendo cómo hacen estallar a sus vecinos. Con lo de Boris solo se reían de mí; no había actitudes que me encuentro cuando expreso la follabilidad de Osama.
¿Entonces por qué digo y escribo lo indecible después de haber vivido hostilidad y agresión extremas? La respuesta podría ser que soy impulsiva, que pienso en voz alta con frecuencia, que me gusta sacar a relucir los temas que me rodean y debatir sobre ellos. En mi obra exploro muchos puntos de vista, desde los del opresor hasta los del oprimido.
Mi primera obra de teatro, Reshaam, iba sobre un «crimen de odio» en una familia británica de origen pakistaní cuya hija se había desviado de lo que se esperaba de ella. Estaba ambientada principalmente en una tienda de telas con algunas escenas en una mezquita, donde el abuelo de la chica estaba conspirando para matarla.
El clima político de entonces era muy distinto. Las respuestas que recibí en aquel entonces de diversas comunidades pakistaníes fueron «gracias por escribir sobre esto»; «mi hija pasó por una experiencia parecida»; «los hombres son unos chismosos y se esconden tras el velo de la mezquita».
Desde el 11 de septiembre el ambiente ha cambiado en Reino Unido, y un sentimiento de islamofobia posiblemente exagerado se ha adueñado de nuestro país, por lo que la exposición de comunidades musulmanas a temas delicados conduce, como es comprensible, a sentimientos de hostilidad.
Mi obra Bells nos introduce en el sórdido mundo de los clubs de mujra (cortesanas), una tradición centenaria en Pakistán de la cual una versión pervertida ha reaparecido en Reino Unido y está proliferando gracias a las redes de trata. Una carnicería halal durante el día, Bells se convierte por la noche, en el piso de arriba, en un club solo para hombres en el que chicas vestidas con el atuendo tradicional bailan de forma seductora para los clientes que arrojen dinero a sus pies, y van más allá con los que pagan más. Bells tiene toda la chispa de Lollywood, pero la realidad de las vidas secretas que oculta deslustran todo el glamour y el oropel: se trata de un lugar en el que se compra y se vende carne. Bells cuenta la historia de una chica pakistaní, Aiesha, a la que han traído a Reino Unido contra su voluntad a trabajar en un club de cortesanas del este de Londres. Descubrir que este mundo está vivo y coleando aquí, en este país, quién sabe si a la vuelta de la esquina, es un fascinante choque cultural y una realidad a la que hemos de enfrentarnos para proteger a las personas vulnerables a las que afecta.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Sectores de la prensa nacional se hicieron eco de Bells como «una obra de teatro sobre burdeles musulmanes», una forma sensacionalista de resumirlo que colocaba el foco de forma exagerada en la religión, en detrimento de las circunstancias desesperadas de las mujeres. El Birmingham Rep Theatre recibió amenazas de disturbios en la noche del estreno hace dos años. El teatro había dispuesto medidas especiales para protegernos tanto a mí como a los empleados del teatro y a los actores, y tomaron una decisión positiva al asegurarme de que, pasase lo que pasase, no cederían ante los manifestantes ni cancelarían la función —no como con Bezhti, cuya cancelación en 2004 tras las protestas de algunos miembros de la comunidad sij causó gran revuelo—. No obstante, personalmente yo sufrí durante de la gira nacional y después de terminar esta: hombres asiáticos jóvenes me abuchearon y gritaron obscenidades, hubo ancianos que me escupían y comentarios repugnantes sobre mí y mi familia en varios blogs. Mi coche explotó en un ataque de incendio provocado. Más adelante me enteré de que podría haber sido un castigo infligido por un fundamentalista jactándose de su superioridad moral, pues me veían como una «no creyente en Dios». Yo seguí declarando públicamente que no iba a dejarme amedrantar por unos matones, pero cuando estaba escribiendo mi obra In No Sense para el Theatre Royal Stratford el año pasado, me di cuenta de que me estaba censurando a mí misma, y temí no querer atraer futuros ataques de aquellos que se habían sentido insultados por mi «malvada» obra. Al principio creí que lo que tenía era bloqueo del escritor, pero, una vez reconocí que me estaba desmoronando bajo la presión de las expectativas de los medios y el miedo a los fundamentalistas religiosos, tuve que elegir entre callarme y aguantar o tratar de continuar y enfrentarme a los matones. No hubo sorpresas en cuanto a mi decisión.
A menudo nos recuerdan que los niños no nacen siendo malos: el impacto de la sociedad, la economía y las condiciones de salud de los primeros cinco años determinan el adulto en el que se convertirán. Ese adulto que después contribuirá a nuestras sociedades. A algunos de ellos los queremos; a otros los odiamos: Boris, Blair, Osama, Bush.
Algunos me odian, pero hay muchos más que me quieren. Tuve salud, dinero y amor en abundancia durante mis primeros cinco años de vida. Mi condicionamiento social no fue el habitual para una niña británica de ascendencia pakistaní.
Mi padre era un terrateniente analfabeto de Pakistán nacido en una familia con seis hijos varones; su madre era arrogante, peleona, una belleza. Tanto los vecinos del pueblo como los parientes les tenían miedo, a ellos, a su riqueza y su poder. Por lo visto, cuando era adolescente, mi padre tuvo una pelea infantil su hermano pequeño. En un arrebato de ira mi padre lo empujó; el niño cayó sobre un instrumento afilado de algún tipo para la cosecha y murió. Esta familia tan temida fue capaz de sobornar a la policía y colocar el cadáver en la casa de un vecino para que este cargase con la culpa. Poco después de aquello, mi padre emigró a Inglaterra para empezar una nueva vida. Como la mayoría de los inmigrantes de los sesenta, se puso a trabajar en una fábrica. Recuerdo la London Rubber Company en la que hacía guantes para fregar y condones. Mi padre no tenía hermanas de las que preocuparse; el honor, la dignidad, la dote eran conceptos lejanos, y cómo trataba a las hijas de otra gente nunca fue un problema para él.
En 1965 volvió a Pakistán y se casó con mi madre, una chica de ciudad, descarada y con una buena educación. Era un nuevo comienzo para mi padre, ahora que era un rico londinense de una familia terrateniente y adinerada. Mi padre la trajo a Londres, donde crio a su hijo «ilegítimo» de un romance anterior en Pakistán. Durante cinco años intentaron tener un hijo propio y, al final… ¡voilà! Una hija. Según lo recuerda mi familia, era el hombre más feliz del lugar, y mis recuerdos de cómo me trataba son los de un padre cariñoso y divertido que me adoraba, me llamaba su sher puttar («hijo tigre») y me enseñaba a defenderme por mí misma y, si alguien me pegaba, a «patearles las espinillas». Llevaba con orgullo una cicatriz con forma de media luna en la frente que al parecer eran marcas de dientes donde yo le había mordido una vez. Por ello me recompensó con alabanzas, abrazos y besos. ¡Sher puttar!
En presencia de mi padre, mis familiares agachaban la cabeza; en su ausencia, decían sin tapujos lo que pensaban de él y me trataban con resentimiento, incluso con odio, especialmente mi medio hermano «ilegítimo», que literalmente se hacía pis encima delante de mi padre. Mi madre no le tenía miedo: exploraba libremente los placeres de las tiendas de moda de Londres y salía de paseo con sus amigas. Puede que a ninguna feminista intelectual le parezca liberador, pero comparada con las mujeres de su entorno, llevaba una buena vida. De media, mis tías tuvieron hasta cinco hijos cada una. Trabajaban desde casa, en sus oscuros sótanos, cosiendo vestidos para patrones explotadores. Afortunadamente, a mi madre le vino bien la baja cantidad de espermatozoides de mi padre; de otro modo habría estado en una situación parecida a la de mis tías.
Mi madre siempre me equipaba con modernos pantalones de campana y minivestidos psicodélicos. También fantaseaba con ser peluquera, por lo que todos los sábados yo pasaba el rato sentada en la bañera, desnuda y tiritando, mientras ella hacía experimentos en mi pelo con unas tijeras de sastre. Mis primas me envidiaban por mi corte de pelo a lo paje, muy de moda, y yo las envidiaba a ellas porque yo quería tener dos trenzas largas, brillantes de aceite y con dos lazos rojo chillón.
Mis primos iban a la mezquita a aprender el Corán; pensaban en todas las excusas posibles para escurrir el bulto, pero sus padres, con ayuda del bastón del mulá, insistían en que de mayores serían paganos, abiertamente sexuales, indignos y no islámicos si no iban. Exactamente por estos ridículos temores, mi padre nos mantuvo a mí y a sí mismo bien alejados de la mezquita y de los sermones del mulá. Solo fingía que rezaba dos veces al año, en Eid, e incluso entonces usaba un gorro de rezo improvisado: un pañuelo blanco con un nudo atado en cada esquina. No estaba dispuesto a doblegarse a la pompa y los ropajes. Se oponía a la hipocresía y creía que la religión provocaba odio. Además, ser analfabeto tampoco ayudaba a restaurar su fe en las palabras coránicas, ni escritas ni habladas, y le molestaba el temido tabú que hay contra discrepar o debatir sobre ellas.
Las prioridades absolutas de mi padre, aparte de mi madre y yo, eran ganar dinero, comprar propiedades y ganar más dinero. Esto, creía él, haría que su sher puttar tuviera una dote a tener en cuenta. La escuela y la educación eran lo importante para él, y era en lo que yo debía concentrarme: no en las tareas domésticas ni en la religión, solo en jugar e ir a la escuela. En cuanto supe juntar las primeras letras y formar palabras, recuerdo que tuve que empezar a leer su correo. Había palabras de mayores como «alquiler» y «propiedad vitalicia», nada de «Pepito y Juanita fueron de paseo».
Las cosas cambiaron dramáticamente en el quinto año de mi vida. Lo que deberían haber sido unas felices vacaciones en familia en Pakistán terminaron siendo el inicio de algunos de los peores años de mi vida.
Sin consultarlo con mi padre, mi madre le dio sus joyas de oro a un familiar pobre. El oro nunca benefició a esta familia concreta, ya que se lo robó un ladrón de tres al cuarto. Todo esto a mi padre le pareció demasiado extraño para ser verdad. Se sintió traicionado por su mujer. Como éramos inseparables, mi madre me dejó unos días con mi padre en nuestro pueblo natal y se marchó a casa de su madre en la ciudad de Jhelum, hasta que se le pasase el enfado. En su ausencia, mi padre se casó con una mujer del pueblo de al lado y la metió de forma ilegal en Londres utilizando el pasaporte de mi madre. Un plan astuto, debieron de pensar.
Mi madre, con las ventajas de su bachiller y su nivel básico de inglés, se las arregló para volver a entrar en Inglaterra por su cuenta y después de un juicio ganó la custodia sobre mí a tiempo completo, mientras mi padre solo obtuvo acceso los fines de semana. No muchas mujeres pakistaníes habrían humillado así a sus maridos en el Londres de los años setenta.
Nunca nadie había desafiado así a mi padre en su vida, y ahí estaba esa mujer, su propia esposa, haciendo precisamente eso: un insulto terrible.
Los fines de semana notaba mi lealtad dividida. No podía soportar separarme de mi madre, así que me negaba a visitar a mi padre. Mi madre necesitaba un poco de tranquilidad; trabajaba a tiempo completo en una tienda de fish & chips y normalmente estaba exhausta. Mi padre solía aparecer religiosamente cada día de cada fin de semana, todo para que yo lo rechazase cada vez.
Un día volví a casa del colegio para descubrir a la policía sacando de allí el cuerpo sin vida de mi madre. Había sido asesinada. Más tarde me enteré de que el asesino había puesto la habitación para que pareciese un burdel. Fue el sello definitivo de deshonra sobre una mujer. Abandoné la habitación que tenía mi madre alquilada en Leyton y, cogida de la mano de mi padre, empecé mi nueva vida con su nueva mujer.
Los prejuicios raciales de la policía de mediados de los años setenta y su falta de comprensión cultural en el momento de la muerte de mi madre supusieron que el caso de su asesinato nunca se resolvió. Acusaron a mi padre, pero fue absuelto. Yo caminaba por mi barrio y veía fotos de mi madre pegada en vallas publicitarias, escaparates, en las puertas de los cines, pero nunca me permitieron reconocer la presencia de los carteles ni pronunciar una sola palabra de mi madre nunca más. (¿Era una estrella que me había dejado por los focos brillantes de la televisión? ¿…por Los ángeles de Charlie?)
Pasé unos años muy infelices con mi padre y su nueva familia, sin decir mucho, escondiendo los secretos familiares, protegiendo a la gente que me maltrataba física y mentalmente de la ira de mi padre. Si se lo contaba a alguien, siempre temía que el castigo último para ellos sería la muerte. Odiaba a esta gente por lo que me hacían, lloraba hasta quedarme dormida en muchas ocasiones sin saber qué hacer, a quién contárselo, pues no quería que nadie más de mi familia se muriese. Y, en cierto modo, vivía con miedo de todas las posibles represalias de mi padre, que me quería con locura y nunca me haría daño ni permitía que nadie siquiera me levantase la voz.
Ansiaba tener hermanos y hermanas. En el colegio fingía que tenía «una vida normal» hablando de mi padre como si fuese mi madre. Mi curiosidad me estaba abocando cada vez más y más al silencio y a ser invisible, para poder escuchar a mis familiares susurrándose en secreto historias sobre mi madre. Cuando reconocían mi presencia, me saludaban con halagos sobre mi belleza y con tonos de compasión y lástima. Nadie fue nunca lo bastante valiente para enfrentarse a mi padre, hablar de mi madre muerta y defenderme de la «madrastra malvada». Quizá eran cobardes, hipócritas, egoístas y chismosos. Yo tenía demasiado miedo para contarle a mi padre lo infeliz que era, y aun así era a quien estaba más unida. Sí se lo conté a mis tías y tíos, que dijeron que si yo decía algo, mi padre mataría a mi madrastra y a mi hermanastro por hacerme daño. Así que lo único que me quedaba para asegurarme de que todo el mundo seguía a salvo era persuadir a los Servicios Sociales de que me pusieran en un régimen de acogida. Me llevó tiempo convencerles, pero al final me escucharon.
Conseguí que me raptasen de mi familia pakistaní y me diesen a la familia más preciosa que cualquiera pudiera soñar. Es cierto: el Príncipe Azul nunca vino a mi puerta con un zapato de cristal, pero al final terminé con algo mucho más especial y preciado. He estado con ellos desde entonces; han hecho que casi todos mis sueños sean realidad. Tengo una madre política y poderosa, enrollada y bellísima, un padre muy guapo que es el alma más dulce del mundo y tres hermanos y tres hermanas a quienes adoro. Biológicamente no soy mestiza; pero mentalmente y socialmente soy medio inglesa y medio pakistaní, y muy orgullosa de ser ambas. Mi herencia es musulmana, pero no profeso ninguna religión.
Fui censurada por el miedo durante gran parte de mi vida, hasta que un día, a los 14 años, escribí a mi padre biológico y le conté exactamente cómo me sentía, le conté explícitamente lo que me había pasado cuando vivía con él, que mis nuevos padres ingleses eran perfectos y que volvía a estar a salvo. Mi padre, el hombre al que todo el mundo temió durante toda su vida por ser tan directo y por su reputación de presunto asesino, se marchitó, se convirtió en un despojo de lágrimas y murió unos pocos años más tarde. Y nosotros vivimos felices para siempre… o casi.
Incluso con el apoyo, la seguridad y la paz de mi familia adoptiva, aún continúo viviendo una vida en la que no todo es fácil. He vivido tiempos coloridos, difíciles y divertidos, llenos de amor, risas y alguna lágrima ocasional, pero no como en mi infancia más temprana.
Soy una trabajadora social y monitora juvenil con una fantástica vida social. He conocido a tantísima gente a nivel local, nacional e internacional que han vivido horribles experiencias de explotación, abuso, violencia, injusticia social y económica, tortura, fundamentalismo, intolerancia. Si no puedo ayudarlos por medio de mi propia intervención personal, puedo hacerlo no callándome, cuestionando lo que los medios y el gobierno nos intentan colar, explorando y cuestionando los problemas por medio del cine y el teatro para llamar la atención de quienes están en posiciones de poder y animarlos a cambiar las cosas; desde el «matón del patio», la «familia», el «terrorista» o el «político» hasta la «víctima». De otro modo, no seré mucho mejor que mis tíos y tías, que la policía y los jueces, que estuvieron ahí sin hacer nada durante años, bien ignorando o bien observando lo que me pasaba y susurrando su preocupación detrás de puertas cerradas, por miedo a los dictadores y a los chismorreos. El deshonor y la corrección política son compañeros de la censura: debemos superarlos con cualquier medida no violenta que sea efectiva. Las culturas, los estados políticos y las religiones deben considerar sus indecibles con la esperanza de que sus respuestas se vuelvan decibles, y eso pasa por cuestionar nuestros propios indecibles también.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Yasmin Whittaker-Khan es dramaturga. Para más información, escribe a [email protected].
This article originally appeared in the summer 2007 issue of Index on Censorship magazine
Traducción de Arrate Hidalgo
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”top”][vc_column width=”1/3″][vc_custom_heading text=”What New Labour did for free speech” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2F2007%2F06%2Fwhat-new-labour-did-for-free-speech%2F|||”][vc_column_text]Index takes a critical look at the health of free speech in the UK on New Labour’s tenth birthday in power. New restrictions on what you can say — and where you can say it — mean we have to mind our language more than we used to. Has the UK become a less tolerant society? How much has been sacrificed in the name of national security? Leading commentators examine the defining influences of the decade on free speech in the UK and assess how far new Labour has delivered on its promises to introduce more open government.
With: Alistair Beaton; A C Grayling; Peter Wright[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”89177″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://www.indexoncensorship.org/2007/06/what-new-labour-did-for-free-speech/”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1481888488328{padding-bottom: 50px !important;}”][vc_custom_heading text=”Subscribe” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2Fsubscribe%2F|||”][vc_column_text]In print, online. In your mailbox, on your iPad.
Subscription options from £18 or just £1.49 in the App Store for a digital issue.
Every subscriber helps support Index on Censorship’s projects around the world.
 SUBSCRIBE NOW[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
SUBSCRIBE NOW[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
3 May 2018 | Journalism Toolbox Spanish
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”El respeto y el civismo son los enemigos de la libertad de expresión: no se puede legislar para los sentimientos de la gente”][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Un cartel de “Je suis Charlie” en una vigilia por los periodistas asesinados en el atentado de Charlie Hebdo en Francia, 2015, Valentina Calà/Flickr
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
«Es evidente que el antiguo equilibro entre la libre expresión y el respeto por los sentimientos de los demás se hace cada vez más insostenible», se lamentaba Simon Jenkins, «pope» del columnismo, en el Sunday Times. Se refería a la polémica, por entonces en plena ebullición, sobre la tira cómica que publicó el periódico danés Jyllands-Posten parodiando al profeta Mahoma. «No puede haber mejor defensa de la libertad de expresión que frenar sus excesos y respetar su cortesía», concluía Jenkins.
Un año más tarde, la revista satírica francesa Charlie Hebdo y su director eran procesados en un caso llevado a los tribunales por dos organizaciones musulmanas, que denunciaban una agresión pública contra un grupo de personas a causa de su religión («injure stigmatisant un groupe de personnes à raison de sa religion»). La revista había reproducido aquellas tiras cómicas e incluido una de su propia cosecha en la cubierta. En marzo de 2007, el tribunal falló a favor de Charlie Hebdo y desestimó la denuncia de las organizaciones musulmanas.
Jenkins es la voz de la moderación y el civismo. Libertario declarado en cuestiones de reformas de leyes que van desde la homosexualidad hasta la caza del zorro, su visión es que una sociedad justa ha de esforzarse por mantener valores en equilibrio, en lugar de perseguir exigencias de absolutismo por un lado a costa del otro. Su análogo estadounidense podría ser la escritora KA Dilday. Acerca del caso de Charlie Hebdo, Dilday declaraba en la web de openDemocracy no considerarse «ferviente partidaria de controlar qué puede expresarse y qué no». Sí ve, sin embargo, «cierto sentido de la justicia» en procesos como el mencionado arriba. Al fin y al cabo, son un modo efectivo de estimular el debate y llamar la atención sobre querellas, si bien en un sentido que los «guerreros-filósofos» franceses, defensores del término, no reconocen.
La voz de la moderación, el civismo y el equilibrio es, en resumen, políticamente tóxica. Fabrica el falso supuesto de que ser considerados con los sentimientos de los demás —una virtud en los asuntos privados— es de la incumbencia de las políticas públicas. Esta idea ha de rechazarse frontalmente cuanto antes.
El conflicto entre las sensibilidades religiosas y la libertad de publicación proviene de mucho antes que el asunto de las caricaturas danesas. No obstante, en la política y sociedad británica, los principales denunciantes hasta la década de 1990 eran cristianos ortodoxos que ponían de manifiesto su preocupación por la erosión generalizada de las buenas costumbres. En 1977, Mary Whitehouse, en nombre de la National Viewers’ and Listeners’ Association, ganó una sonada victoria legal en una acción judicial contra el periódico Gay News. El objeto de su repulsa era un poema en el que Jesús salía representado como un homosexual promiscuo; según ella, una calumnia blasfema contra la fe cristiana. Incluso en aquel entonces, la opinión general vio la condena como un caso de idiosincrasia jurídica y anacronismo social. De haber defendido su denuncia como una querella por perjuicios a los sentimientos de los creyentes cristianos, no habría tenido ningún recurso legal y lo más seguro es que hubiera sido ignorada por la opinión general. Sin embargo, habría estado adelantándose a una noción que en las últimas dos décadas se ha convertido no solo en habitual en esos mismos círculos, sino casi axiomáticos entre algunos de ellos.
Más de una década más tarde, el ayatolá Jomeini emitía una fetua llamando al asesinato de un ciudadano británico, Salman Rushdie, por escribir una novela. Los líderes musulmanes del subcontinente indio ya habían condenado el libro, Los versos satánicos, por contener insultos al Islam. La fetua puso el asunto en el centro de la política internacional. Fue entonces cuando emergió un discurso distintivo en el debate occidental.
Como es el caso con muchos acontecimientos de la historia política reciente de Reino Unido, una de las fuentes más informativas —a menudo sin quererlo— son los voluminosos diarios editados del ex ministro del gobierno Tony Benn. En su entrada del día 15 de febrero de 1989, Benn describe un debate sobre el caso de Rushdie en una reunión del equipo de campaña de los diputados laboristas de izquierda. Algunas de las respuestas que recoge, si bien plagadas de clichés, son claramente reconocibles como consignas tradicionales de la política radical: «Mildred Gordon [antigua trotskista que se hizo diputada cumplidos los 60] dijo que todos los fundamentalistas y todas las iglesias instituidas son enemigos de los trabajadores y el pueblo». Pero Benn pasa después a Bernie Grant, diputado por Tottenham, ya fallecido, a menudo señalado —erróneamente— como uno de los primeros diputados negros de Reino Unido. Benn declara: «Bernie Grant seguía interrumpiendo, diciendo que los blancos querían imponer sus valores sobre el mundo. La Cámara de los Comunes no debería atacar a otras culturas. No estaba de acuerdo con los musulmanes de Irán, pero apoyaba su derecho a vivir sus vidas como quieran. Sostenía que para los negros había problemas más graves que la quema de libros».
La idea de que la libertad de expresión es una imposición etnocentrista sobre otras culturas, hacia la cual una política verdaderamente igualitaria extendería su respeto, se ha desarrollado enormemente desde entonces, de un modo menos crudo y populista. La forma descafeinada de ese principio es que una cultura fundada en ideas compartidas libremente ha de refrenarse ante las sensibilidades de los demás. En palabras del erudito islámico Tariq Ramadan: «En lugar de obsesionarnos con leyes y derechos —acercándonos a un derecho tiránico a decir cualquier cosa—, quizá sería más prudente llamar a todos los ciudadanos a ejercer su derecho a la libertad de expresión de forma responsable y tener en cuenta las diversas sensibilidades que componen nuestras sociedades modernas y plurales».
Sentimientos como este se afianzaron a cuenta de lo de Rushdie, y han demostrado ser un componente duradero de nuestra cultura política. En 1990, un año después de la fetua, Rushdie escribió: «Siento como si me hubieran arrojado, como Alicia, a un mundo más allá del espejo, en el que el sinsentido es el único sentido disponible. Y me pregunto si alguna vez seré capaz de salir».
Los líderes de occidente son expertos en hablar desde ese sentido que menciona. El primer presidente Bush respondió audazmente, una semana después de la emisión de la fetua, que la amenaza de asesinato era «profundamente ofensiva». El gobierno japonés declaró con ansiedad que «mencionar y promover el asesinato no es algo digno de alabanza». El Gran Rabino de Reino Unido, el Dr Immanuel Jakobovits, observó con evidente imparcialidad, pero genuina estupidez rayando en la crueldad: «Tanto el Sr Rushdie como el Ayatolá han abusado de la libertad de expresión».
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Analizando estas sentencias, el escritor Jonathan Rauch, en su libro de 1993 Kindly Inquisitors (del cual extraigo las citas), identificó la tendencia, entre los intelectuales de occidente, de repudiar la sentencia pero no la idea de que Rushdie había cometido un crimen: «Si seguimos por este camino, significa que aceptamos el veredicto de Jomeini y simplemente le estamos regateando la sentencia. Si la obedecemos, aceptamos que en principio lo que ofende debería reprimirse, y lo que hacemos es discutir qué ofende y qué no… eso sí es ofensivo».
Este es el elemento ausente en el debate sobre el alcance y la regulación de la expresión. La idea de que expresarse con libertad, si bien es importante, ha estar en equilibrio con evitar la ofensa es petición de principio, ya que da por sentado que la ofensa es algo que ha de evitarse. La libertad de expresión, en efecto, hiere, pero no hay nada de malo en ello. El conocimiento avanza gracias a la destrucción de malas ideas. La burla y el escarnio se cuentan entre las herramientas más poderosas de ese proceso. Tomemos por ejemplo Cándido de Voltaire, o los escritos de H.L. Mencken sobre el caso del juicio de Scopes, saturados de desprecio por los oscurantistas religiosos que se oponían a la enseñanza de la evolución en las escuelas de Tennessee.
Es inevitable que se ofendan quienes ven a otros mofarse de sus más profundas convicciones, y es posible —aunque no obligatorio, y se da el caso de que no sale de mí— extenderles simpatía y compasión. Pero no tienen derecho a protección, mucho menos compensación, en la esfera pública, por muy groseros y repugnantes que sean los sentimientos expresados. Una sociedad libre no legisla en el reino de las creencias; por ende, no debe ocuparse tampoco del estado de las sensibilidades de sus ciudadanos. Si lo hiciera, no habría en principio ningún límite a los poderes del estado, ni siquiera en el ámbito privado del pensar y el sentir.
No le ha ayudado al debate —si acaso lo ha empañado aún más— un uso impreciso de la palabra «respeto». Si se trata de una mera metáfora del libre ejercicio de la libertad religiosa y política, entonces es un principio incuestionable, pero también un uso redundante y poco claro. El respeto por las ideas y aquellos que se aferran a ellas es otra historia. Las ideas no tienen derecho a nuestro respeto; se ganan el respeto según su capacidad de hacer frente a las críticas. Incluso algunos fervientes defensores de la libertad titubean en este punto. El activista pro derechos humanos Peter Tatchell escribió hace poco acerca de un debate televisivo particularmente sesgado: «Hasta los musulmanes supuestamente moderados del programa de anoche exudaban un tufillo a hipocresía. Ibrahim Mogra, del Consejo Musulmán Británico (MCB), dijo: ‘No queremos imponerle nuestro modo de vida a nadie. Lo único que queremos es vivir en el respeto mutuo’. Nobles sentimientos. Una pena que no sea la realidad». Resulta que exigir respeto no es un noble sentimiento. Es, como mucho, una cualidad que se obtiene a través de la robustez intelectual de las ideas de uno en la arena pública.
Un añadido más que complica el debate es un retorno —uno bastante oportunista, por cierto—, al concepto de las costumbres y su subclase, los tabús. En diciembre de 2006, el régimen teocrático iraní organizó una conferencia en la que negaban el Holocausto, al parecer, como un gesto de represalia por la caricatura danesa. Se da la casualidad de que participé en un debate en Londres al mes siguiente con un representante del Consejo Musulmán Británico, Inayat Bunglawala, que trató las dos provocaciones como análogas de forma explícita. No había «necesidad», decía, de montar la conferencia, un malentendido total de las bases de la objeción. La negación del Holocausto está mal, no porque sea ofensivo, sino porque es falso. Es una hipótesis especulativa que puede mantenerse de forma coherente solo si se ignoran o falsifican pruebas históricas. Hay leyes en algunos países europeos contra estas forma de antisemitismo, y son desacertadas y dañinas por motivos similares a los que he expresado. La labor de exponer la falsedad de las afirmaciones de los negacionistas del Holocausto corresponde a historiadores competentes, no a los abogados. La calidad de ofensivo es irrelevante a la cuestión.
Aparte, se da una cuestión de pragmática. Si quienes tienen profundas convicciones ven que reciben compensación cuando alguien hiere sus sentimientos, estarán a la caza del sufrimiento mental. Cuando un grupo lo consiga, otros percibirán el incentivo para confeccionar exigencias comparables. En Birmingham, hace dos años, unos manifestantes forzaron el cierre de una obra de teatro, Behzti, de Gurpeet Kaur Bhatti, que describía el maltrato que sufrían las mujeres sij por parte de hombres de su misma religión. Con inepta jocosidad a la par que concisión, un corresponsal de la BBC informaba: «Si tuviéramos que escribir una sinopsis teatral para lo que Birmingham acaba de presenciar con Behzti, podríamos hacerlo en ocho palabras: ‘obra ofende a comunidad, comunidad protesta, obra cancelada’».
Los activistas de un grupo de presión llamado Christian Voice, entonces —lejos de ser una coincidencia—, insistieron en sus exigencias particulares. El espectáculo en vivo Jerry Springer: The Opera se enfrentó a protestas y amenazas de acción judicial por blasfemia cuando se retransmitió por la BBC en 2005 y de nuevo cuando comenzó su gira en 2006. «Puedo decir con convicción que el espectáculo es extremadamente vulgar, ofensivo y blasfemo», escribía el director de la organización en una carta a los teatros, instándolos a que cancelasen las funciones. Y, dado el precedente, ¿por qué no habría de exigir tal cosa?
En un intento por explicar el asunto de Behzti a sus lectores franceses, la corresponsal de Libération en Londres, Anès Poirier, escribía: «Dans une situation pareille, on attend d’un gouvernement qu’il défende l’auteur menacé». Advirtió que la ministra del gobierno británico responsable de relaciones comunitarias, Fiona McTaggart, hizo precisamente lo contrario. Más bien, McTaggart recibió de buena gana la calma que sucedió a la cancelación de la obra de teatro. A menudo nos hace falta un observador externo para apreciar verdaderamente la corrupción de nuestra propia cultura política.
Este malestar suele ser el resultado de reconocer el deber de respetar un derecho. Respetar las creencias y los sentimientos de otros es una afectación letal de las políticas públicas. Es fácil representar la libertad de expresión como proclive a causar perjuicios, precisamente porque es la verdad. El marco legal que parte de ello es contrario a la lógica, pero esencial: no hay que hacer nada. La defensa de una sociedad libre pasa por no tomar posiciones sobre lo que sale de ella, e insistir, en su lugar, en la integridad de sus procedimientos.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Oliver Kamm es autor y columnista para The Times
This article originally appeared in the summer 2007 issue of Index on Censorship magazine
Traducción de Arrate Hidalgo
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”top”][vc_column width=”1/3″][vc_custom_heading text=”What New Labour did for free speech” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2F2007%2F06%2Fwhat-new-labour-did-for-free-speech%2F|||”][vc_column_text]Index takes a critical look at the health of free speech in the UK on New Labour’s tenth birthday in power. New restrictions on what you can say — and where you can say it — mean we have to mind our language more than we used to. Has the UK become a less tolerant society? How much has been sacrificed in the name of national security? Leading commentators examine the defining influences of the decade on free speech in the UK and assess how far new Labour has delivered on its promises to introduce more open government.
With: Alistair Beaton; A C Grayling; Peter Wright[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”89177″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://www.indexoncensorship.org/2007/06/what-new-labour-did-for-free-speech/”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1481888488328{padding-bottom: 50px !important;}”][vc_custom_heading text=”Subscribe” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2Fsubscribe%2F|||”][vc_column_text]In print, online. In your mailbox, on your iPad.
Subscription options from £18 or just £1.49 in the App Store for a digital issue.
Every subscriber helps support Index on Censorship’s projects around the world.
 SUBSCRIBE NOW[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
SUBSCRIBE NOW[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

![]() SUBSCRIBE NOW[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
SUBSCRIBE NOW[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]