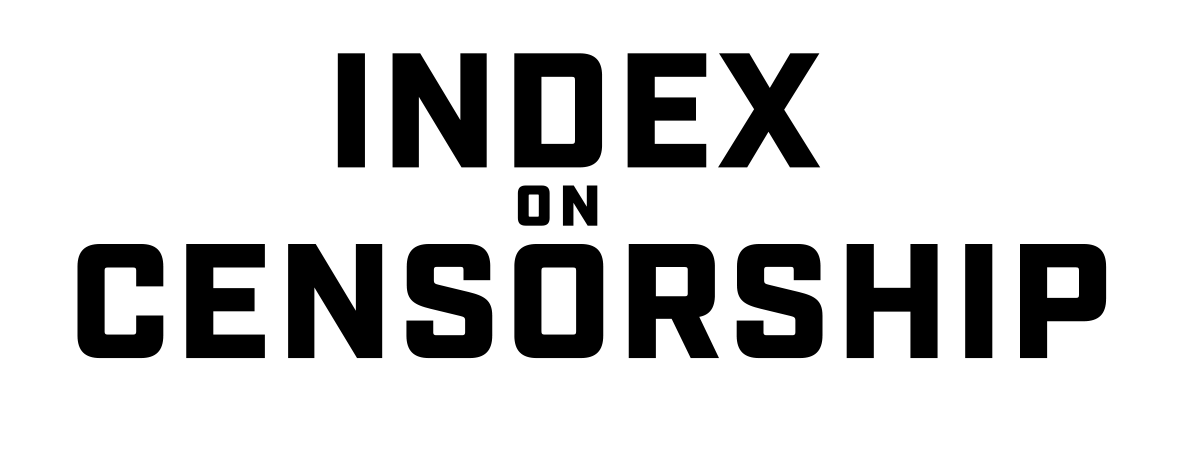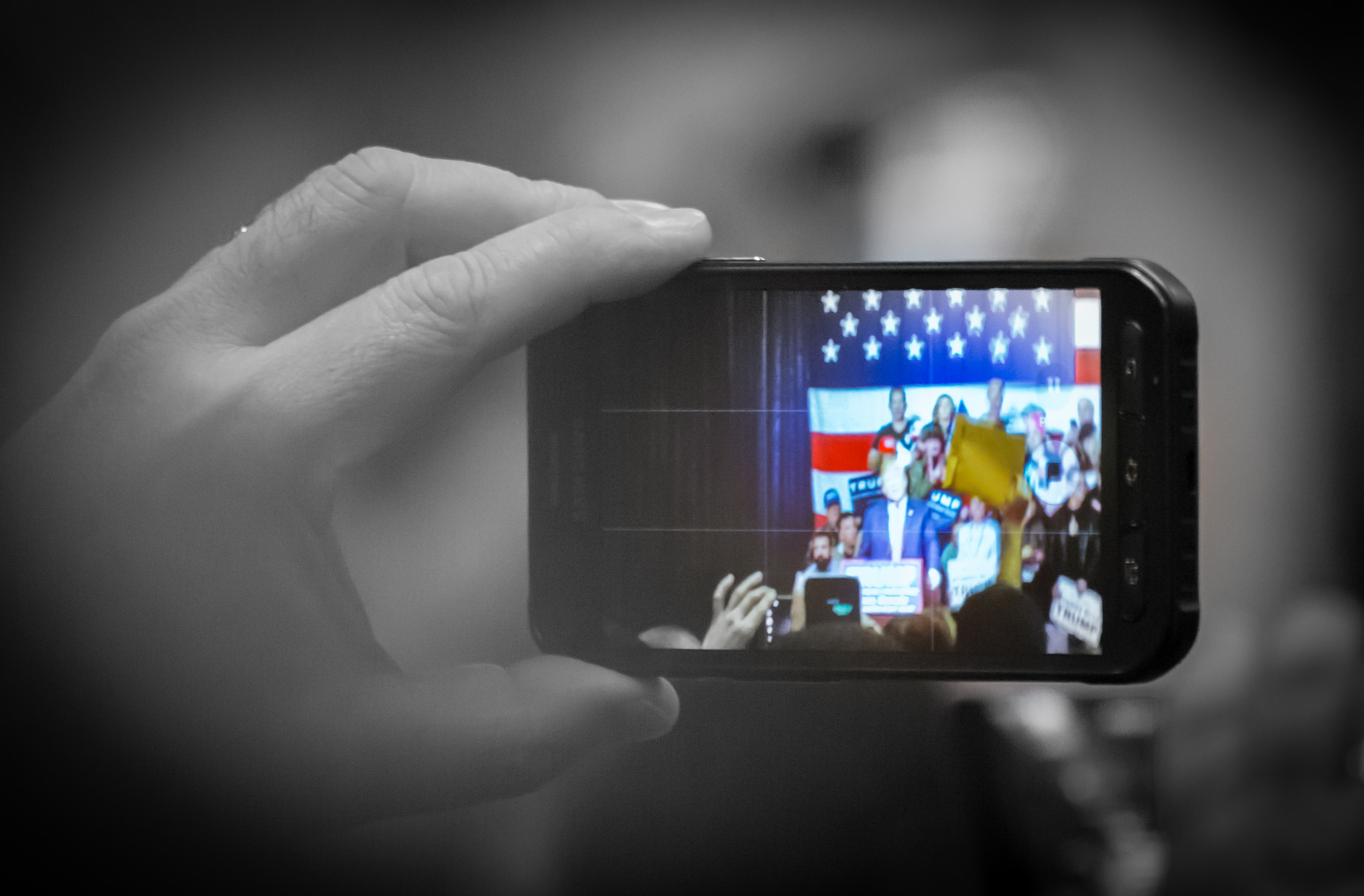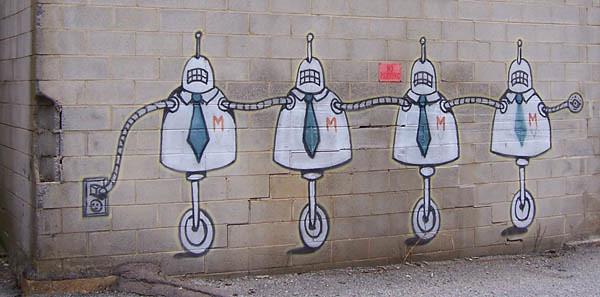[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Los «me gusta» de las redes sociales, las fotos graciosas y la búsqueda de la reacción inmediata son parte de la presión bajo la que se encuentra el periodismo veraz. Lo cuenta Richard Sambrook”][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Un miembro del público fotografía a Donald Trump en un mitin en Reno (Nevada) durante su campaña electoral, Darron Birgenheier/Flickr
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
El periodismo serio se asfixia. Le están quitando el aire el comercialismo rampante y una insistente demanda de inmediatez, impacto y opiniones polarizadas en un mundo abierto las 24 horas. Los antiguos modelos de negocio fallan y, por el momento, no parece que haya una alternativa a las noticias serias capaz de imponer el interés público frente a lo que el público encuentra, simplemente, interesante.
Internet ha minado la autoridad del periodismo y la confianza depositada en él, reencauzando para sí tanto el público como la publicidad y distrayendo la atención con sensacionalismo, curiosidades y —cómo no— noticias falsas. Si bien la información leal es vital en toda democracia que se precie, hoy día todos estamos pagando el precio de su devaluación.
Fijémonos, por ejemplo, en Estados Unidos. Desde la derogación en 1987 del Principio de imparcialidad (fairness doctrine) —que obligaba a los canales de televisión a retransmitir informativos imparciales y equilibrados—, durante la presidencia de Ronald Reagan, el partidismo tanto en las tertulias de radio como en las cadenas informativas de televisión ha contribuido a un clima político polarizado y a la elección de un presidente populista. Los índices de audiencia controlan la publicidad, y el sensacionalismo, a su vez, controla esos índices. El drama de la campaña electoral de Donald Trump disparó las cifras de audiencia y, con ellas, los ingresos por publicidad. Como declaró Leslie Moonves, director ejecutivo de la CBS: «Puede que a Estados Unidos no le convenga [la candidatura de Trump], pero a CBS le ha venido de vicio».
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
El muro entre las operaciones comerciales y editoriales del periodismo se disuelve. Se espera que la publicidad nativa —relaciones públicas camufladas de periodismo— acuda al rescate comercial para plataformas como Buzzfeed o el New York Times. Si los lectores no se dan cuenta, o les da lo mismo, ¿importa que lo que antes llamábamos publicidad tenga ahora aspecto de noticia? No siempre, pero a medida que las relaciones públicas, la publicidad, el activismo político y el entretenimiento comienzan a mezclarse con el periodismo, se abre la puerta a la explotación y al pánico de las noticias falsas que hemos sufrido estos últimos meses. Son demasiadas las personas que ya no saben distinguir entre esas categorías de información, cosa que se debe en gran medida a que las empresas de comunicación son cómplices de su confusión. Un estudio de la universidad de Stanford descubrió que el 82% de los estudiantes no sabían distinguir entre contenido patrocinado y noticias independientes. En Reino Unido, una encuesta de YouGov para Channel 4 halló que solo el 4% de los encuestados podían distinguir con certeza entre una noticia falsa y una real.
Las redes sociales y los gigantes de la tecnología tienen gran parte de culpa. Jonah Peretti, cofundador de Buzzfeed y el Huffington Post, dijo recientemente que el comportamiento social ha cambiado el mundo de la comunicación para siempre. Según él, compartir es el sistema de medición clave, indicador del consumer value —la valoración de un producto o servicio por parte del consumidor—, y su compañía se fundamenta en medir y fomentar el contenido compartido.
Está claro que ha resultado en un éxito apabullante para muchas plataformas sociales. El problema es que el acto de compartir es un buen indicador de dicho consumer value, pero no así del citizen value —la obtención de beneficios definidos por la ciudadanía—. Compartir premia la sensación por encima de la autoridad, y fomenta una economía online basada en el clickbait, en la que no importa si algo es cierto o no lo es, mientras hagas clic y las empresas se suban al carro de tu curiosidad.
Así que una mentira extravagante acumulará un millón de visitas antes de que alguien repare en la verdad, más prosaica. En el mundo del periodismo, solía decirse: «si eres el primero y te equivocas, no eres el primero». Hoy, si eres uno de los adolescentes macedonios que se dedican a inventar noticias para amasar ingresos por publicidad, todo eso te da lo mismo.
La nueva economía de la información, en la que se valoran la sensación y la inmediatez por encima de la autoridad o la veracidad, ha contaminado el debate público y ha dejado a muchos ciudadanos profundamente confusos acerca del funcionamiento del mundo.
¿Qué se puede hacer al respecto? El problema es que los dos gigantes de internet —Facebook y Google— que hoy controlan la forma en la que nos enteramos de lo que pasa en el mundo son globales, y no rinden cuentas prácticamente a nadie salvo a sus accionistas. Y sus juntas, por supuesto, están mucho más interesadas en embolsarse enormes beneficios que en asumir responsabilidades sociales. Con todo, hay signos de que ambas empresas están respondiendo a lo que perciben como perjudicial para su marca, extirpando noticias falsas, alterando los algoritmos, apoyando programas de educación en medios de comunicación y ayudando a buscar un nuevo modelo económico para el periodismo. Es posible que estas acciones aligeren parte de la enorme presión que sufren los intentos serios por informar, pero hay mucho camino por recorrer.
Algunos proponen que haya más medios de comunicación públicos financiados por fundaciones. Pero iniciativas como esas normalmente se dan a pequeña escala y son insostenibles a largo plazo, o bien imposibles de reproducir en otros países que no gozan de una extendida filantropía.
Existen nuevas iniciativas procedentes de los grandes medios, como la inclusión de más servicios de verificación de datos y, en el caso de la BBC, un compromiso con el «periodismo lento»: un alejamiento deliberado de la demanda instantánea de Twitter a favor de un enfoque más pausado y reflexivo hacia la noticia. Un gesto digno de agradecer, pero que solo una organización de gran tamaño y financiación pública puede permitirse.
Ha llegado a reconocerse que los medios digitales se han adelantado tanto a la capacidad de casi cualquier persona de entenderlos, que es preciso un compromiso renovado con la alfabetización mediática —comprender y diseccionar los medios de forma más amplia—. Es crucial ayudar a la gente a pensar de forma crítica y a reconocer la diferencia cualitativa entre un tuit y un artículo bien fundamentado de una organización informativa responsable, pero es un proceso a largo plazo.
Mientras tanto, tenemos el periodismo que nos merecemos. Así que, piénsatelo dos veces antes de darle a me gusta en un titular sensacionalista de una fuente que no conoces: cada vez que lo haces, ayudas a dar forma al entorno mediático. Suscríbete a una organización de noticias serias de tu elección; el buen periodismo cuesta dinero. Y ve despacio: en lo que respecta a entender el mundo, la rapidez es una dudosa virtud.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Richard Sambrook es profesor de periodismo en la facultad de periodismo de la Universidad de Cardiff y exdirector del Servicio Mundial de la BBC.
Este artículo fue publicado en la revista de Index on Censorship en primavera de 2017.
Traducción de Arrate Hidalgo
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”top”][vc_column width=”1/3″][vc_custom_heading text=”The big squeeze” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2F2017%2F12%2Fwhat-price-protest%2F|||”][vc_column_text]The spring 2017 issue of Index on Censorship magazine looks at multi-directional squeezes on freedom of speech around the world.
Also in the issue: newly translated fiction from Karim Miské, columns from Spitting Image creator Roger Law and former UK attorney general Dominic Grieve, and a special focus on Poland.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”88803″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://www.indexoncensorship.org/2017/12/what-price-protest/”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1481888488328{padding-bottom: 50px !important;}”][vc_custom_heading text=”Subscribe” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2Fsubscribe%2F|||”][vc_column_text]In print, online. In your mailbox, on your iPad.
Subscription options from £18 or just £1.49 in the App Store for a digital issue.
Every subscriber helps support Index on Censorship’s projects around the world.
![]() SUBSCRIBE NOW[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
SUBSCRIBE NOW[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]