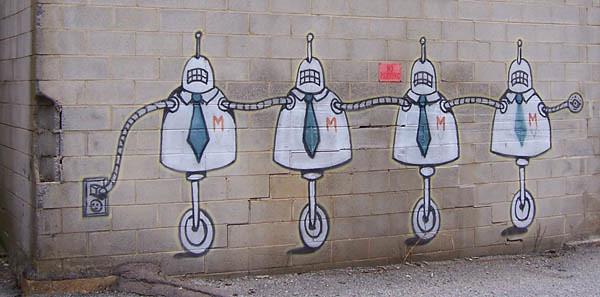[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”El galardonado cineasta Marco Salustro describe los desafíos periodísticos que supone documentar la difícil situación de los miles de migrantes huidos de África subsahariana, ahora retenidos en Libia”][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Varios libios intentan huir del país por mar en una embarcación de goma al noroeste de Trípoli, Irish Defence Forces/Flickr
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
«¿Por qué, si saben que podrían morir en el mar, siguen viniendo?». Esa es la pregunta que se hacen muchos europeos sobre la constante marea de migrantes que intentan cruzar de África a Italia, Grecia y otras partes de Europa, hacinados en barcas a menudo no aptas para navegar, muchos de ellos muriendo en el intento.
Quise mostrar lo que está pasando al otro lado del Mediterráneo, en Libia. Trabajar en el país es difícil y peligroso, incluso aunque conozcas el lugar y tengas buenos contactos. No sabíamos qué esperar.
Lo que descubrimos fueron cientos de personas retenidas en campos, esperando, soñando con una vida mejor. Algunos estaban tan delgados que se les veían los huesos de la espalda. «No sabemos qué viene después», nos dijo una mujer.
Los migrantes se muestran ansiosos por hablar a la cámara, desesperados por pedir auxilio, por decir: «Estamos aquí y somos humanos, existimos». En cierto modo creen que, si el mundo ahí fuera lo supiese, pasaría algo y cambiarían las cosas. No se pueden creer que estén abandonados a su suerte.
Estos refugiados, personas desesperadas que huyen del terror en su propio país (Sudán, Eritrea y Somalia), están alojados en hangares gigantes. Los obligan a vivir allí, a menudo con comida y agua escasas, y corren el riesgo de sufrir palizas. Habitantes de una zona a medio camino entre su tierra natal y la libertad que ansían, no tienen ni la más remota idea de si podrán dejar Libia algún día.
Durante mi investigación sobre el tema, necesité acceder a centros controlados por el gobierno y obtener el permiso del ministerio del interior. Un requisito habitual son las autorizaciones firmadas por la policía u otros cuerpos, cosa que supone pasar días enteros en salas de espera y hacer múltiples llamadas a diversas oficinas. A veces ni siquiera esos preparativos bastaban, como cuando en una ocasión visité el centro Abu Slim, oficialmente controlado por el gobierno. Aunque la visita la había organizado el ministerio e iba acompañado por un agente, los milicianos, a quienes no habían consultado con antelación, nos vetaron la ventrada. Al cruzar las puertas, un grupo de jóvenes en sandalias y armados con pistolas amenazaron al director y a los agentes.
Por supuesto, al no haber libertad de prensa en Libia, apenas rascamos la superficie y tratamos de ahondar tanto como sea posible, teniendo en cuenta que lo que vemos nunca es toda la realidad.
Mientras trabajaba, todas las milicias con las que me encontré demostraban de buena gana lo bien que se les daba controlar a los migrantes, y lo más increíble de todo es que no se preocupaban por ocultar todos los abusos que perpetraban. En cierto modo parecían creer que en Europa nada de esto nos importa, mientras sigan encargándose de que no lleguen migrantes a nuestras costas. En algunos casos, la única razón por la que me permitían trabajar en un campo era porque la milicia creía que la visibilidad de los medios podría servir para presionar al gobierno.
Lo más aterrador de todo es que lo que veíamos y documentábamos era solo la mejor parte: lo que enseñan lo consideran aceptable, incluso una fuente de orgullo. Aun así, las condiciones de vida que presencié eran extremas y los abusos estaban a la orden del día. Es posible que lo que pasa cuando nadie mira sea aún más horrible.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
La muerte de más de 800 hombres, mujeres y niños ahogados en el Mediterráneo el 18 de abril de 2015 conmovió la opinión pública europea. Después de aquello, la Unión Europea declaró estar dispuesta a bombardear los barcos y puertos involucrados en el transporte de migrantes por mar. El gobierno de Trípoli, que cuenta con el apoyo de la coalición islamista Amanecer Libio, declaró su intención de intervenir en la lucha contra el tráfico de personas, e inició una campaña con la intención de demostrar que no se andaba con chiquitas a la hora de contener la llegada de migrantes. El gobierno libio también recibe apoyo de la UE a cambio de ayudar a controlar el tráfico en el Mediterráneo.
Los migrantes se han convertido en una valiosa moneda de cambio en la pugna por el poder, pues las milicias libias —de las que se cree que cumplen un papel fundamental en el mercado del tráfico de personas— se metieron en política de migración para tratar de ejercer más influencia sobre el gobierno.
Varios funcionarios del estado me contaron que no tenían los recursos suficientes para llevar a cabo ninguna de las operaciones anunciadas por el gobierno, así que habían contratado la fuerza bruta de las milicias «para asegurar las costas y evitar que se cruce ilegalmente hasta Europa».
Las historias que cuentan los migrantes son espantosas, no pueden hablar con libertad y lo que nos llega de ellos no es toda la verdad. Los migrantes con los que volví a encontrarme, cuando algunos de ellos lograron llegar a Europa, me hablaron de torturas y matanzas como parte de la rutina diaria.
Me pareció importante contar esta historia para revelar lo que ocurre más allá de donde alcanza la vista de los europeos. Mientras el público exigía un mayor esfuerzo por salvar las vidas de los migrantes en el mar Mediterráneo, los intentos del gobierno de Trípoli por mostrarse como un colaborador de confianza en las actividades de control de la migración de la UE no han hecho más que empeorar las condiciones de vida y multiplicar los peligros que sufren los migrantes en Libia.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Marco Salustro produjo el especial Europe or Die, Libia’s Migrant Trade para VICE news y es ganador del premio Rory Peck 2016 al mejor reportaje
Este artículo fue publicado en la revista de Index on Censorship en invierno de 2016
Traducción de Arrate Hidalgo
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”top”][vc_column width=”1/3″][vc_custom_heading text=”Fashion Rules” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2F2017%2F12%2Fwhat-price-protest%2F|||”][vc_column_text]The winter 2016 issue of Index on Censorship magazine looks at fashion and how people both express freedom through what they wear.
In the issue: interviews with Lily Cole, Paulo Scott and Daphne Selfe, articles by novelists Linda Grant and Maggie Alderson plus Eliza Vitri Handayani on why punks are persecuted in Indonesia.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”82377″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://www.indexoncensorship.org/2017/12/what-price-protest/”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1481888488328{padding-bottom: 50px !important;}”][vc_custom_heading text=”Subscribe” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2Fsubscribe%2F|||”][vc_column_text]In print, online. In your mailbox, on your iPad.
Subscription options from £18 or just £1.49 in the App Store for a digital issue.
Every subscriber helps support Index on Censorship’s projects around the world.
![]() SUBSCRIBE NOW[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
SUBSCRIBE NOW[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]